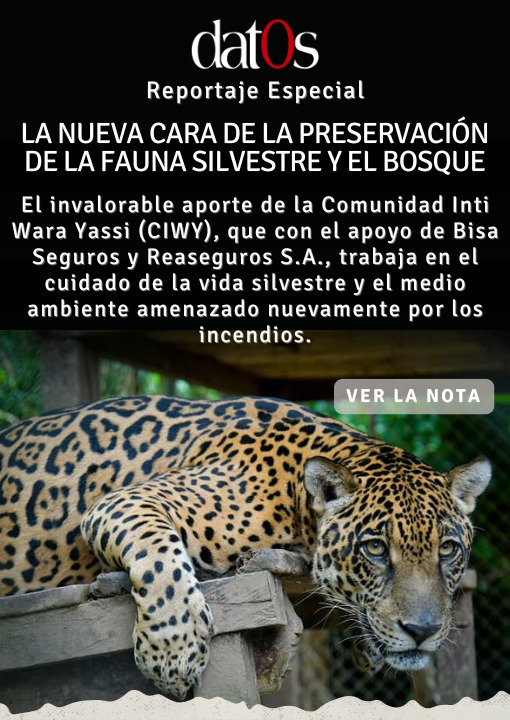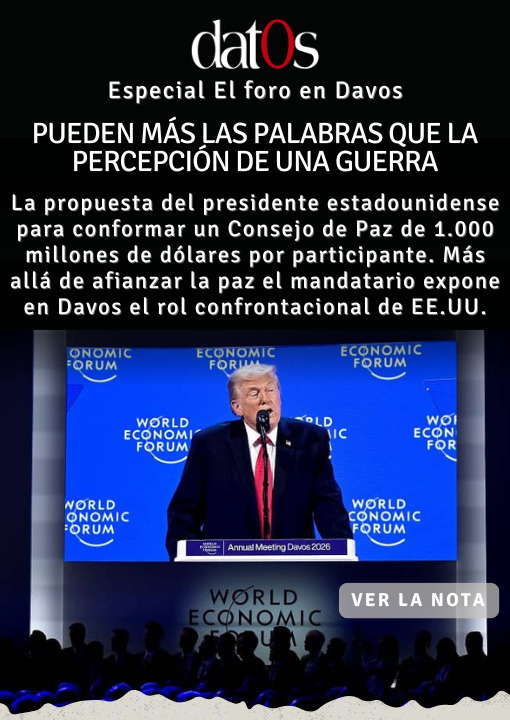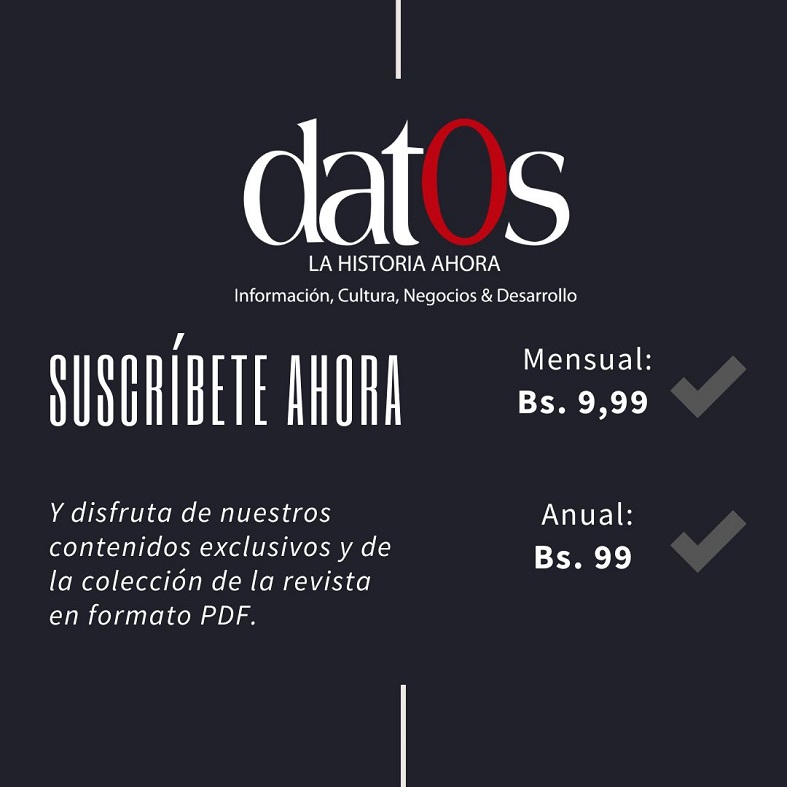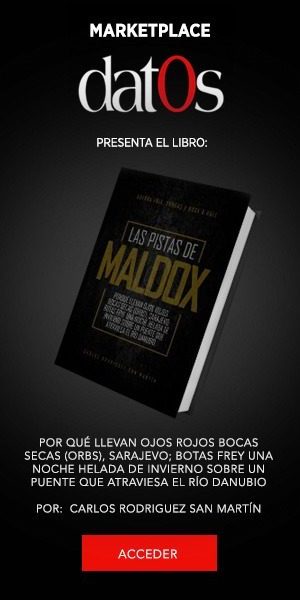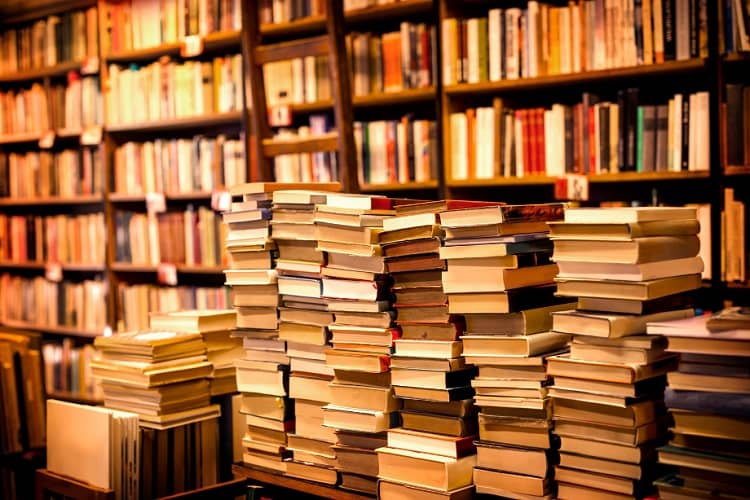
Frente a la soledad digital, la información sin verificar y las cámaras de eco, las librerías se han consolidado como espacios de encuentro y comunidad con libros editados con cuidado y una inteligencia colectiva que ningún algoritmo puede replicar.
«Pa la pena un libro» [sic], se lee en una bolsa de tela de la librería Oromo de Cali. En nuestros tiempos terapéuticos, en los que combatimos una soledad cada vez más íntima con sesiones de psicoanálisis o refuerzos positivos en el coaching de baja intensidad de las redes sociales, esos anaqueles divididos entre autores y autoras, esas mesas de café en el patio del fondo o el programa cultural de charlas y tertulias —fugaces en el local, para siempre en formato de video o pódcast— se revisten de consuelo y significado, particularmente durante las tardes de lluvia en un mundo que cada vez reclama más refugios.
En una de las estanterías destaca un libro rojo. El mismo libro se repite en librerías, cafés, restaurantes y tiendas de esta ciudad del Valle del Cauca. Se trata del Diccionario salsero del colectivo Salsa Sin Miseria —es decir, sin escatimar—, un vocabulario de cerca de quinientos términos vinculados con esta música que atañe aquí tanto a los cuerpos como a los espíritus. Incluye ilustraciones del artista pastuso Gavilán y una playlist en Spotify que podría ser la banda sonora de esta metrópolis de más de dos millones de habitantes definida culturalmente, sobre todo, por un género de ritmos.
Las nuevas librerías parecen reivindicar otras frecuencias, otros imaginarios. En este cambio de siglo los espacios del libro han dejado definitivamente de ser exclusivamente librescos y se han abierto hacia lenguajes afines a la literatura, que comparten con ella protocolos de encuentro ritual, como la música en vinilo, las artes gráficas y plásticas, las catas de café o vino o incluso el tarot. Oromo abrió en 2019; Lobo de Páramo existe desde la pandemia entre Cali y Bogotá, con el lema «Libros de viejo con cartas de amor entre páginas»; a finales del año pasado se inauguró María, del Fondo de Cultura Económica, en la Casa Obeso Mejía y, por tanto, en la órbita del Museo La Tertulia y su cafetería, esa isla cultural; y este año 2025, el prestigioso estudio de diseño Cactus ha decidido abrir un local de novelas gráficas, fotolibros y libros de artista, fanzines, joyas gráficas de aquí y de allá, llamado La Indómita.
En las mesas de novedades de esas librerías caleñas encuentro libros de Corazón de Lobo Editores, Caín Press, Sic Semper Ediciones, Angosta Editores y Zaíno, todos ellos sellos muy independientes. Incluso me compro un artefacto precioso, titulado El acabóse, de Paula Ronderos, que parece una autoedición. Las librerías independientes son el espacio natural de esos proyectos que, como dice Zaíno en la contratapa de sus libros, construyen catálogos «con cuidado y cariño». Ambas instituciones más o menos contraculturales convergen en el apoyo al talento local. No solo de escritores, también de diseñadores, autoras de cómic, todo tipo de artistas. Las librerías y las editoriales responden al mismo impulso creativo, a una misma necesidad de emergencia. Y se retroalimentan.
El pasado 6 diciembre abrió en Ibagué, Tolima, Pérgamo, que se define como «librería y casa cultural» y que es el resultado de la alianza entre una universidad privada, un colegio también privado y ciento ochenta y seis personas que reunieron capital para construir una pequeña utopía. Y en Honda, también en Tolima, la conocida librería bogotana Prólogo Libros ha abierto recientemente una nueva sucursal. Pero el fenómeno no es solo colombiano, sino absolutamente global. En la mayor parte de los países de todo el mundo —o, al menos, esa es la sensación, esos son los datos que traigo conmigo de mis viajes— se abren más librerías de las que cierran. Pequeñas y grandes, sobre todo urbanas pero también rurales, especializadas y generalistas, independientes y de cadena.
Es uno de los efectos positivos de la pandemia. Nos volvió más conscientes de la importancia de la cercanía en todos los niveles: el abrazo, el tacto, la conversación y los afectos; los vecinos y sus redes; el comercio de proximidad; en un contexto en que el aislamiento social crece al mismo ritmo en que lo hace el poder de las corporaciones multinacionales, porque el objetivo de Meta, Netflix o Amazon no es propiciar lazos o difundir la cultura, sino enriquecerse consiguiendo que pases el mayor tiempo posible conectado a la plataforma y, por tanto, desconectado del mundo físico. Las librerías se encuentran en la trinchera, en el grado cero de la cultura. Es difícil que el habitante de una ciudad cualquiera viva cerca de un gran museo o un auditorio, en cambio las pequeñas bibliotecas y las librerías casi siempre están en un radio razonable de nuestro deseo o nuestra necesidad. Y brindan un acceso cotidiano al consuelo del papel y a la posibilidad de una presentación o un club de lectura.
Las redes sociales, no obstante, pueden ser sus aliados: se genera en ellas la ilusión espiritual de que el trato entre la librería y su cliente es continuo, aunque el cuerpo acuda al local solo una vez a la semana o al mes. La apertura de las librerías a otros lenguajes también pasa por los canales de internet. Mediante posts en Instagram, videos en YouTube, grupos de recomendación en WhatsApp o Telegram, la librera o curadora se convierte en una pequeña influencer. En su propio círculo de influencia establece cada día un doble circuito que se retroalimenta, cuyo objetivo es que el lector cambie de vez en cuando su condición por la de espectador; y la de usuario, por la de cliente. Así es la circularidad de la economía de la cultura en el siglo XXI. Vivimos atravesados por suaves flujos electromagnéticos que nos vinculan audiovisualmente con ciertos proyectos comerciales y culturales, para tratar de que convirtamos periódicamente esa relación virtual en adquisiciones, en gasto. Transacciones económicas que son, por suerte, también espirituales.
La vigencia de las librerías invita a preguntarnos por las razones de que sigan siendo pertinentes y necesarias en 2025. La pandemia de covid-19, en el marco de la pandemia mayor de la soledad, explica la fuerza de su regreso, tras la suspensión de las relaciones sociales y afectivas, porque todos nos dimos cuenta durante aquellos meses kafkianos de lo que significa vivir sin espacios de convergencia física: desapareció de golpe la ilusión de que es posible establecer contacto visual por videollamada (cuando ambas miradas se dirigen a la vez hacia sus respectivas cámaras tiene lugar un doble efecto espejo, no un puente de energía entre cuatro pupilas temporalmente imantadas). La apertura de los espacios tradicionales del libro al resto de manifestaciones culturales y artísticas, aunque parezca lógica y natural, tiene que ver sobre todo con la adaptación a los nuevos tiempos —el siglo XXI es más transmedia que el XX— y con la necesidad de aumentar el margen de beneficio, que es bajo en el precio del libro (y alto en el del café o en la cuota de un taller literario o un concierto en directo). Pero, más allá, está la pregunta por el sentido profundo. Merece la pena ensayar una respuesta.
Aunque hay sentidos que acompañan a las librerías desde siempre, surgen, se reciclan o se refuerzan en cada nuevo contexto. Si en la primera década del siglo XXI, durante la irrupción del libro electrónico y mientras el periodismo se entregaba sin ambages a la lectura digital, las librerías fueron los espacios de resistencia de la lectura en papel; si en la segunda nos recordaron que no debíamos olvidarnos de todos los niveles de la experiencia física y corporal, mientras Amazon y las redes sociales vivían su máximo esplendor, la logística crecía como industria, la conversación dependía de nuestros avatares, amigos y seguidores; ahora, revitalizadas por el trauma de un virus, en el contexto del aislamiento y la terapia en todos los niveles de la vida cotidiana, las librerías no solo enfatizan su condición analógica, de espacio del volumen y del cruce directo de miradas, también se han vuelto inesperadamente el ámbito por excelencia de lo común. El lugar al que acudimos para encontrar lo que compartimos. El ámbito de la convergencia en el conjunto, tan necesaria en una realidad cada vez más fragmentada (como cada uno de nuestros cerebros).
Estamos viviendo el vigésimo aniversario del nacimiento de YouTube y Facebook. Google irrumpió en 1998 y cambió para siempre nuestra relación con el mundo. Los buscadores, las redes sociales, la publicidad digital y la inteligencia artificial han construido millones de entornos individuales, millones de esferas personalizadas, en las que cada ser humano percibe realidades distintas. Por eso seguimos necesitando la radio o la televisión, dos medios que no conocen la decadencia: nos recuerdan el interés general, lo que nos afecta a todos, nuestros temas de conversación más allá de las filias y las fobias de cada cual. Por eso necesitamos también las librerías, porque en ellas hay miles de libros que no sabes todavía que te pueden interesar, que ningún sistema automático puede adivinar, y que pueden hipervincularte directamente con seres humanos lejanos, además de con tus vecinos.
Como dice Daniel Innerarity en su indispensable Una teoría crítica de la inteligencia artificial (Galaxia Gutenberg): «La lógica de las recomendaciones es conservadora y reiterativa. Los algoritmos de personalización y las recomendaciones se configuran a partir de la información sobre las decisiones, intereses y preferencias pasadas». Nuestro historial de búsquedas, compras o visualizaciones es por naturaleza pretérito. El algoritmo es incapaz de predecir nuestro capricho por un nuevo director de cine o una nueva novelista, el cambio radical de rumbo en nuestros deseos de música o de consumo. Los libreros y las libreras, en cambio, habitan el estricto presente y, aunque conozcan los títulos que más te han gustado durante los últimos meses o años, abren tus horizontes hacia tu progreso personal e intelectual, hacia el futuro, no tanto según tu historial, sino según su intuición, tu necesidad de sorpresa o sencillamente, sin cálculo alguno, por casualidad.
También lo hacen los escaparates, las mesas de novedades, los anaqueles: todo en una librería está diseñado para abrir portales inesperados. Se trata por lo general de diseños basados en decisiones colectivas. Las secciones de una librería mediana o grande acostumbran a ser responsabilidad de diferentes profesionales, que colaboran para decidir qué hay que exhibir en las principales plataformas de visibilidad del espacio. Como dice Richard Sennett en Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación (Anagrama): aunque «la cooperación natural comienza con el hecho de que no podemos sobrevivir en solitario», en el esquema capitalista ha encontrado su forma en «la división del trabajo», que «nos ayuda a multiplicar nuestras capacidades insuficientes» y que «opera mejor cuando no es rígida, porque el medio mismo está en constante proceso de cambio». Esa flexibilidad, que pasa por la construcción de sistemas mutantes de inteligencia colectiva, fruto del diálogo entre el equipo de libreros y la experiencia de la comunidad de lectores, es de momento inasequible a las máquinas. Los humanos hemos sobrevivido durante millones de años porque —como nos recuerda Sennett— al cuarto o quinto mes de vida ya iniciamos un proceso consciente de colaboración, con nuestra madre durante la lactancia. ChatGPT basa su identidad en la negativa a cooperar con Gemini o CoPilot. Su relación con el mundo de los datos es vertical y extractiva. La nuestra, en cambio —menos en los casos más extremos de psicópatas y sociópatas—, pese al egoísmo, es de relaciones de intercambio constante en un horizonte compartido y cambiante.
Las libreras y las librerías nos ofrecen un espacio de objetos culturales comunes, abierto al porvenir y al cambio, que es además seguro. Lo que hasta el año pasado era una obviedad que dábamos por sentada, ahora hay que recordarla y subrayarla. Los libros que podemos comprar en una librería están editados. Es decir, han sido discutidos, pulidos, corregidos, contrastados, verificados. La vigencia de las librerías en el mundo físico es, en ese sentido, paralela a la de Wikipedia en el virtual. Es conocida la guerra que le han declarado figuras oscuras como Vladimir Putin o Elon Musk, que no soportan su independencia a prueba de bombas. La obsesión por imponer la posverdad y la falsificación del neofascismo choca con ese ejército de editores voluntarios que defienden los datos históricos y científicos. Lo mismo hacen los libreros y los editores profesionales: en un mundo cuantitativamente dominado por la autopublicación sin filtros y el fake sistemático, siguen creyendo en el rigor y el cuidado de las obras, los textos, los contenidos que hacen que tenga valor sus continentes.
«¡Lo viejo funciona!», exclama el ingeniero electrónico Favalli en la serie argentina de ciencia ficción El Eternauta, al descubrir que los alienígenas que han ocupado Buenos Aires, y quizá el mundo entero, solo han cancelado las tecnologías más recientes. Las estaciones de radio de operadores aficionados, los coches a gasolina y los fusiles de la guerra de Malvinas, todo lo que no está controlado digitalmente abre la posibilidad de la resistencia. Que se organiza y planta cara al poderoso invasor. Y en otro momento dice Ana, la esposa de Favelli, ante el pesimismo y la violencia de este y de muchos de sus amigos: «La gente buena tiene que seguir existiendo».
Ese es el horizonte en el que intervienen los libros en papel, las librerías y sus prescriptores. En el de una tecnología muy antigua que sigue siendo la mejor para la lectura, el anacronismo deliberado, los valores clásicos, lo emocional, la solidaridad, la cooperación, la curación, el cuidado. La posibilidad de que emerja localmente la inteligencia colectiva; de que aflore lo que tenemos en común. Todos esos viejos sentidos —tras dos décadas de redes sociales, cuyas miserias han opacado la dimensión mágica de la inteligencia artificial—se han vuelto de pronto nuevos, en un ámbito de encuentro entre personas y libros. Personas conscientes de que viven en burbujas digitales. Libros que han sido debidamente editados y que esperan la oportunidad de encontrar lectores que no puede predecir ningún algoritmo. Al menos, todavía.