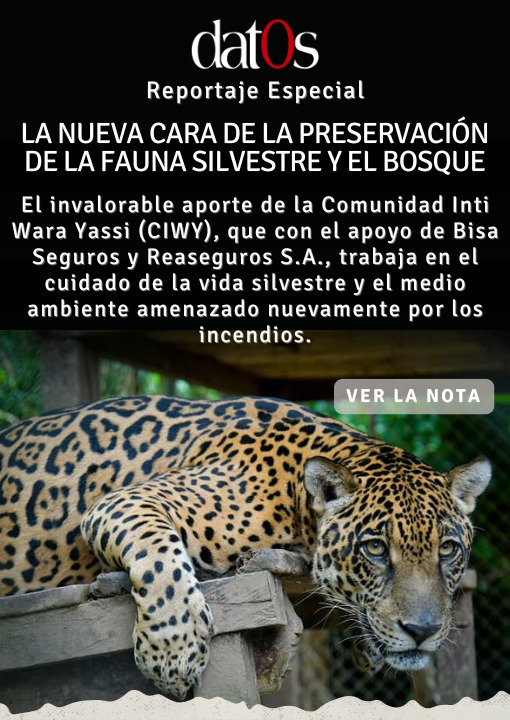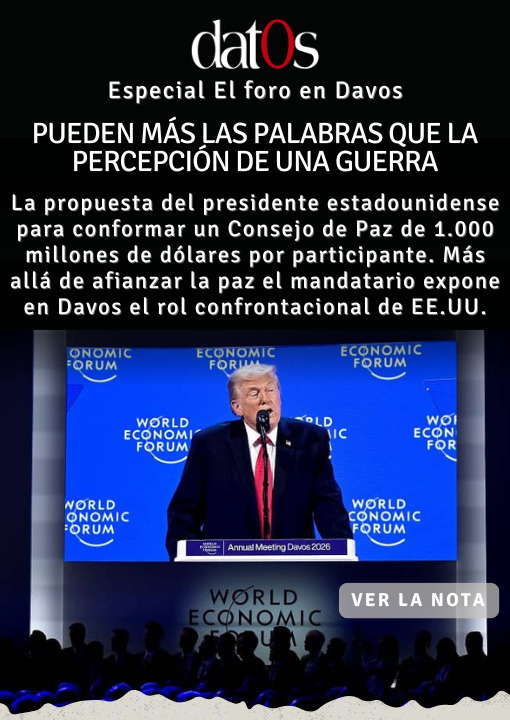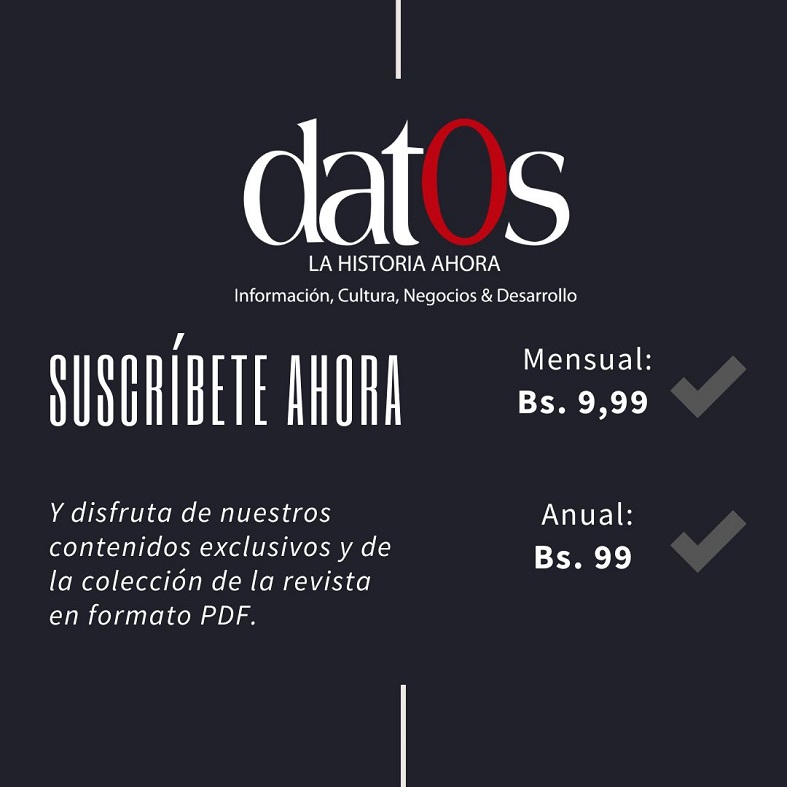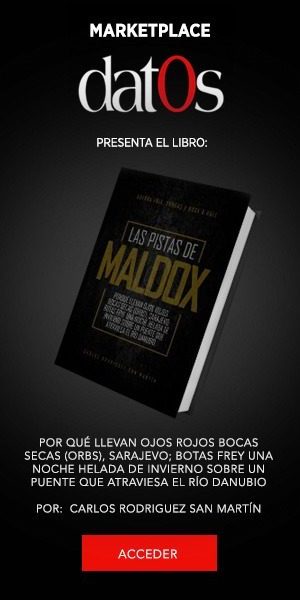Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll) | Segunda entrega

Ayer publicamos la primera parte del libro Las pistas de Maldox de Carlos Rodríguez San Martín, por sorpresa y sin explicación, hoy continuamos con la segunda entrega.
Motivos de estilo, causas revolucionarias, refinamiento (estética nacional, sustituida por emergencia nacional en la era trumpista). El porqué de la lucha armada, los focos de tensión por el mundo. Life en español era el dulce amargo que llegaba cada semana con los acontecimientos de actualidad, distribuida por el mundo. Artdeco, sus construcciones y emblemas desafiantes. Sus volúmenes especiales sobre la civilización: griegos, romanos, espartanos, troyanos, hasta la metamorfosis de la galaxia lunar (la llegada al hombre a la luna en un estudio privado), generaba una fuente inagotable de información en el advenimiento de la nueva era. (Nada de inteligencia artificial que no está haciendo cada día más estúpidos).
Las bombas de napalm que caían sobre Vietcong, vestidos psicodélicos y hasta ensayos sobre la administración de LSD. Fue cuando apareció un jovencito diminuto con gafas oscuras y un pucho entre los labios que componía increíblemente bien las canciones que 30 años más tarde lo hicieron Nobel de Literatura. Un tal Dylan Thomas o algo parecido a Bob. Destruction, un trágico apelo a la resistencia que de la noche a la mañana se subió al Top Ten. ¿No comprendes lo que quiero decir? / ¿No puedes sentir el miedo que siento hoy? / Si se aprieta el botón no habrá adonde escapar / Nadie a quien salvar en un mundo convertido en tumba / Mira a tu alrededor muchacho y te asustarás. / ¡Ah! No crees que estamos en la víspera de la destrucción. Sus composiciones tenían algo de premonitorio. “´Destruction´ – a la que Life- la tildó de “propaganda comunista”. ¿Han visto el biopic de Bob? “Quiero que la gente piense”.
Woodstock, fue años después la cúspide de esta metáfora algo psicopoética contra el orden establecido. Cuando cientos de miles de jóvenes se dieron cita en esa granja en las afueras de Nueva York para escuchar a Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix, el juego de naipes estaba sobre la mesa.
Entretanto, el arco de la Revolución Industrial seguía su curso imparable e inamovible. Para cada producto una nueva tendencia, para cada marca el ícono; los descubrimientos de la tecnología: la radio, con la que millones de seres comenzaron a conectarse en el cuerpo de la red. No habría sido posible sin los transmisores Dell o sin el tormento de una élite cristiana que antes de tejer ese enmarañado complejo de comunicación, descrita como “aldea global” del viejo McLuhan, la había descrito el jesuita Telhard, condenado a vivir en una habitación húmeda en los suburbios de Paris. Contrastaba con la forma que adquirió el imperialismo cultural de los mass media.
Era común oír hablar de nuevas experiencias, lo difícil era imaginarse estar adentro.
Cher decía en Life: “Ríanse de mí /¿Qué les puede importar la ropa que yo llevo? / ¿Por qué se divierten burlándose de los demás? / Cuando en este mundo hay tanto espacio”. I Got You Babe, vendió tres millones de discos en 1965. Dejando a cargo de otros las protestas por ´las bombas´ que se seguían arrojando en Vietcong (que estaba por convertirse en un entretenido video juego de quien mata mejor).
El mundo estaba dividido. Por un lado, el capitalismo y por otro la dictadura del proletariado que, en su forma roja, perdió cualquier conexión con las masas trabajadoras, con la cooperación que describía Hegel. La URSS había derrotado a los nazis y el delirante Stalin hizo dinamitar los símbolos que identificaban a los rusos con la Sagrada Familia, introyectado él mismo Stalingrado; escenario fantasmal de control que abarcaba Checoslovaquia, Alemania del Este, Rumania, Hungría, Polonia, Bulgaria. Era preferible seguir siendo heredero de Pedro el Grande.
Estados Unidos y Europa Occidental proclamaban los valores de la justicia y libertad que de cierta manera despreciaban la igualdad y la inclusión social, abdicando la emancipación del poder negro, de un mundo sin fronteras y se entregó de lleno a construir la estatua de la Libertad proclamando la democracia.
El señor Julián Williams, cincuentón, cabeza blanca, era un ávido coleccionista de la revista. Leía los acontecimientos mundiales como cientos de millones de ejecutivos, aprendiendo de la narrativa de escritores que producían información sobre las noticias a su manera. Cada vez que Maldox abría los brazos para recibirlo cuando volvía a casa con la revista en sus manos, algo filtraba en su pequeño corazón de niño tierno: las tapas alucinantes de las mujeres de moda (Sofía Loren, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Gina Lollobrigida); la batalla publicitaria de sus anuncios (cigarrillos, refrigeradores, autos, relojes, joyas y diamantes, camiones, excavadoras de minas para la industria pesada). El sueño americano dibujado en las letras de sus anunciadores; el sueño de todos, había que hacerlo realidad.
Un peculiar esplendor que dejaba ensimismado al pequeño Maldox y, como él, a cientos de corazoncitos ingenuos en la mirada tierna que alumbraba en sus páginas la industria emergente del capitalismo industrial. La joyería elegante de Cartier, la flota de aviones Boeing, los vehículos Ford, consolidaban la penetración cultural en la vida de millones de lectores. Más o menos era así.
Los transistores a batería retrataban el carácter de los revoltosos soldados estadounidenses de esta fiesta editorial camuflada en la conquista de los mundos retratada ficcionalmente por Orson Wells; el trance de niños de pecho, protegidos por este pelotón de soldados narcotizados. Un espectáculo que reflejaría lo que vendría a ser el mundo después.
Los primeros años de la vida de Maldox William transcurrieron con la magia de las páginas de la revista que después cobraron significado en la secuencia de los acontecimientos posteriores. Las inéditas fotografías de su equipo ocuparían en la evolución del comic, influencia con los superhéroes Batman y Superman. Mr. Fleeming, puntual en la cita del roba pasiones agente secreto 007. Life en español sabía cómo describir la continuidad de los objetos inanimados que condicionaban una mirada real de “un mundo feliz”.
Life en español era la manera sutil de esa penetración. No enseñó ese idilio con el cine, la yuxtaposición de funcionalidades que no hacían gracia, ni un solo mérito al barbudo Fidel y sus secuaces cubanos que habían tomado La Habana. La dinastía china embriagada en diminuto tamaño abanicando el calor penetrante en sus trasgresiones semidormidas de opio. La descripción de sus masas campesinas famélicas y Mao Tsedong dirigiendo en bicicleta la transición de un mundo que se construye paso a paso (con el paso largo del tiempo).
Maldox Williams la vivía a su manera. Comenzó a entender la revista pionera de la posguerra con sus luces y sombras. Las páginas corrían por sus pequeñas manos que a la larga le enseñarían a entender el mundo idealizando sus tendencias, el glamour del negro básico de Coco Chanel y su idilio sepulcral con un comandante nazi.
Maldox se había sumergido en los emblemas elegantes, refinados y prósperos que diseñaba la revista. La publicidad de Coca Cola de mujeres sensuales, hombres exitosos y atractivos. “Al primer sorbo rutilante Coca Cola. Nada reanima como esta exquisita bebida ¡nada refresca como su sabor indescriptible y único! Así que pida siempre Coca Cola dondequiera que usted se encuentre”, destacaban sus anuncios publicitarios. (Publicidad incorporada en la contratapa de la revista en su edición de julio de 1963)
Life en español aborrecía el sadismo de Stalin, aplaudía la disidencia de Trotski y los antecedentes coloridos y revoltosos de la vanguardia, Frida Kahlo, Diego Rivera. Los juguetes de la época hacían ruido con la flota aerotransportada; punto muy lejano de Bolivia. Paz para el Progreso y otras categorías desembarcaron en América Latina encauce a la Guerra Fría. El pequeño Maldox Williams sentía orgullo de habitar el mundo dorado de la revista que llegaba cada semana con una exactitud puntual, como la de un relojero suizo.
Los aliados y Normandía
En los años 50´ con el desembarco en Normandía, el mundo se dividió en dos bloques ávidos por dominar el planeta. Con el fin de las hostilidades bélicas surgió la oportunidad para hombres de negocios. No faltaron los agentes secretos rusos y los espías norteamericanos que librarían a cuenta propia otra dura batalla. La gente se preguntaba si al finalizar la guerra se permitirían el gusto de volver a tomar whisky, fumar cigarrillos o subirse a un avión comercial. A la intrépida lucha por el comercio, faltaba ganar la guerra para conquistar el corazón y la mente de las personas.
Los que se dieron cuenta de que además de bonos de carne, bebidas y cigarrillos, había que consolidar la palabra escrita, se lanzaron a la conquista de los contenidos impresos. Una guerra titánica que comenzó sumergida en la parte posterior de las oficinas de la zona de exclusión (Odesa). La información ganó preferencia inusual entre los delegados de las potencias extranjeras. Rusos y norteamericanos se lanzaron a ganar esa batalla. Sabían de antemano que era el siguiente paso.
Fue un cañonazo con marca registrada en los Estados Unidos; patentada y con solida distribución en casi todos los continentes. Cómo se descubrió si no fue así a Marilyn Monroe. Hollywood estaba a punto de dar luz el nacimiento de grandes estrellas. El tecnicolor y el séptimo arte provocarían la otra gran revolución.
El editor de Odesa ya se había quitado la vida de un tiro en un hotel de Australia. La presión por conquistar el mundo era a su vez una pasión. ¡Pummm!
Te puede interesar:
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Primera entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Tercera entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´Roll) | Cuarta entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Quinta entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Sexta entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Séptima entrega