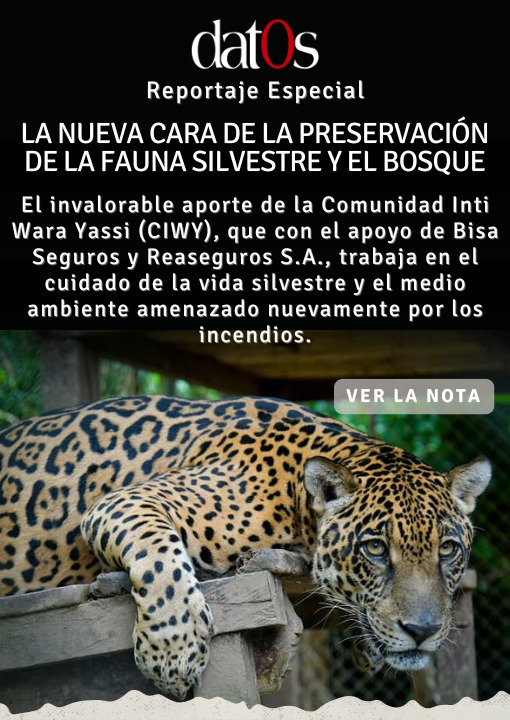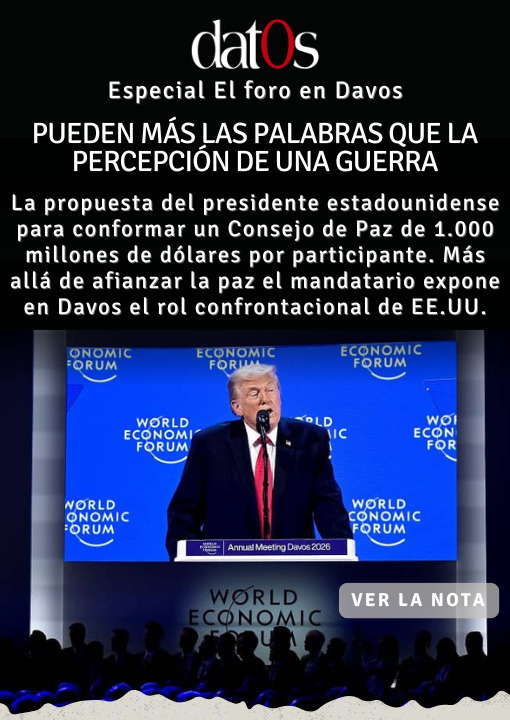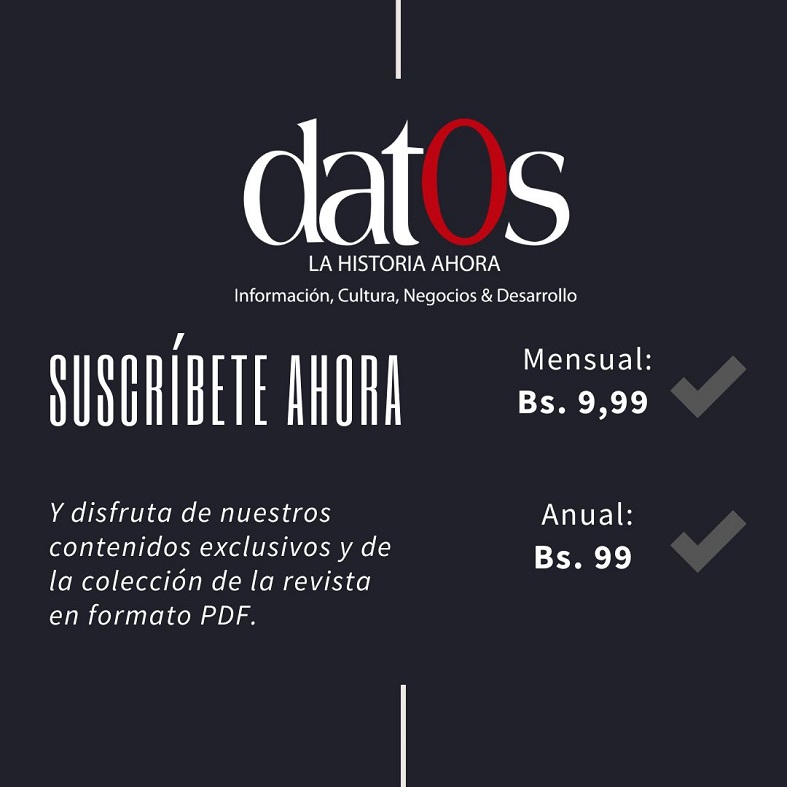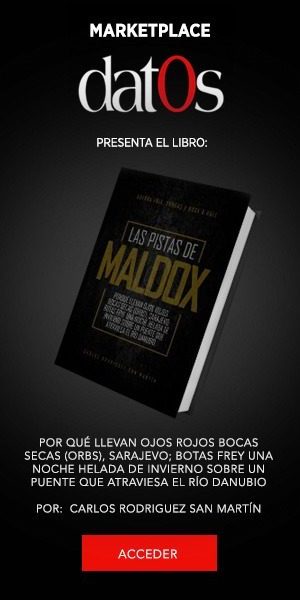La Comisión Europea ha presentado formalmente al Consejo y al Parlamento Europeo el texto final para su firma y ratificación. El anuncio marca un hito en una negociación que lleva más de dos décadas en la mesa. El pulso por activar el acuerdo, así sea de forma provisional, refleja la ansiedad geopolítica de la Unión Europea: en medio de la guerra en Ucrania, el encarecimiento energético y el regreso del chantaje arancelario de Estados Unidos.
Este 3 de septiembre la Comisión Europea ha presentado formalmente al Consejo y al Parlamento Europeo el acuerdo comercial con el Mercosur para su firma y ratificación. Lo ha hecho bajo un procedimiento acelerado, proponiendo un acuerdo interino que permitiría activar de inmediato la parte comercial incluso antes de que los 27 parlamentos del bloque UE completen la ratificación.
El anuncio marca un hito en una negociación que lleva más de dos décadas en la mesa. Bruselas lo defiende como parte de su estrategia de “seguridad económica”: reducir la dependencia de China y Estados Unidos y blindar a sus industrias en un contexto global proteccionista. Pero para los países de este lado del charco, el tratado reabre un viejo dilema: ¿es realmente una oportunidad o una reedición del esquema comercial que condena a América Latina a ser exportadora de materias primas e importadora de manufacturas?
Las asimetrías que no desaparecen
El 6 de diciembre de 2024, en Montevideo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó el acuerdo como “muy diferente” del anunciado en 2019. Según Lula, la nueva versión habría incorporado concesiones clave para el Mercosur, como la preservación de márgenes en compras públicas que permitirían sostener políticas en salud, agricultura familiar, ciencia y tecnología. El mensaje buscaba marcar distancia con el legado neoliberal de la etapa Macri-Bolsonaro y reivindicar un pacto “más equilibrado”.
Sin embargo, el núcleo del acuerdo revela el mismo patrón al que se ha cuestionado desde 2019. Mientras el Mercosur seguirá siendo exportador de commodities agrícolas: carne, soja, azúcar, la UE preservará su dominio en manufacturas de alto valor agregado: automotriz, farmacéutica, tecnológica. Sí, el bloque podrá vender más productos agrícolas, pero al precio de abrir sus fronteras a sectores industriales europeos con los que no puede competir.
Anexos ambientales y salvaguardias agrícolas
Uno de los cambios que diferencian el acuerdo actual del de 2019 es la inclusión de un anexo de Comercio y Desarrollo Sostenible, que obliga a los países del Mercosur a adoptar compromisos de control de la deforestación y a elevar estándares ambientales. Sin embargo, estas cláusulas presentan dos paradojas:
Primero, porque a mayores cuotas de exportación agrícola –que el tratado habilita– mayor expansión de la frontera agropecuaria empezando por la Amazonía y pasando el Cerrado brasileño (espacio que alberga casi el 5% de la biodiversidad mundial y es uno de los sumideros de carbono más importantes del planeta). Y las consecuencias son conocidas: acelerar la deforestación, comprometer las reservas hídricas, ergo, agravar la crisis climática. Organizaciones sociales y ambientales de Brasil, Argentina y Paraguay han advertido que el acuerdo refuerza el poder de los grandes agronegocios en detrimento de campesinos, pequeños productores y pueblos indígenas, quienes pagan los costos del despojo territorial y la degradación ambiental.
Y segundo, porque mientras se imponen más controles para los países del Mercosur, es la propia Unión Europea la que busca flexibilizar su normativa contra la deforestación importada (EUDR). Es decir, Bruselas se exhibe como campeona de la “agenda verde” en foros internacionales, pero su prioridad real es destrabar el tratado frente a la resistencia de los agricultores europeos —particularmente en Francia y Polonia—.
Geopolítica y urgencias
El pulso por activar el acuerdo, así sea de forma provisional, refleja la ansiedad geopolítica de la Unión Europea: en medio de la guerra en Ucrania, el encarecimiento energético y el regreso del chantaje arancelario de Estados Unidos, Bruselas necesita blindar su acceso a materias primas estratégicas y proyectar la imagen de que aún es un actor con peso propio en el tablero global. El pacto con el Mercosur se convierte así en una carta de poder: acceso preferencial a los recursos estratégicos y a un mercado de 270 millones de personas.
En el Cono Sur, la batalla por el relato va en contravía. Desde Brasil, Lula da Silva ha presentado el tratado como una victoria diplomática, vinculada al fortalecimiento del Sur global en un mundo multipolar. Pero su desafío será doble: empujar una agenda de reindustrialización y defensa de la Amazonía, al mismo tiempo que enfrenta las presiones del agronegocio, actor central en la política brasileña.
En Argentina, Javier Milei encuentra en el acuerdo un argumento perfecto para legitimar su agenda ultraliberal: apertura comercial irrestricta, alineamiento automático con Occidente y subordinación del Estado al libre mercado. Pero la economía argentina, debilitada por años de crisis e inflación, difícilmente pueda competir con la industria europea sin agravar su proceso de desindustrialización.
Ambas visiones son un espejo ideológico que reflejan al Mercosur no sólo como un bloque económico, sino un campo de disputa política sobre el modelo de desarrollo regional.