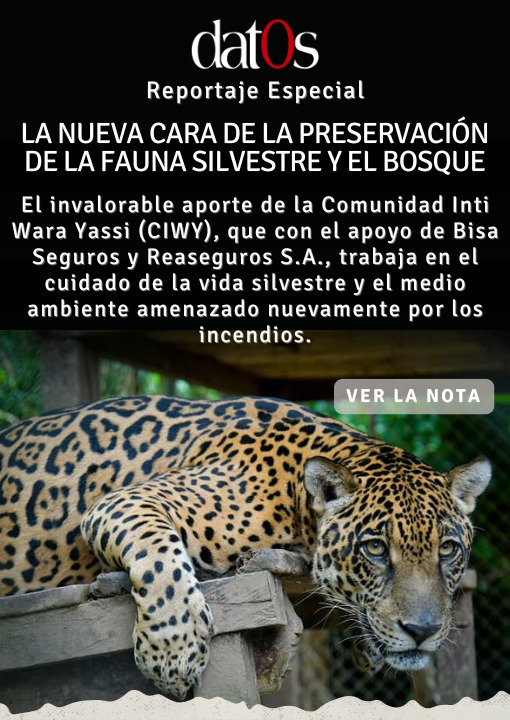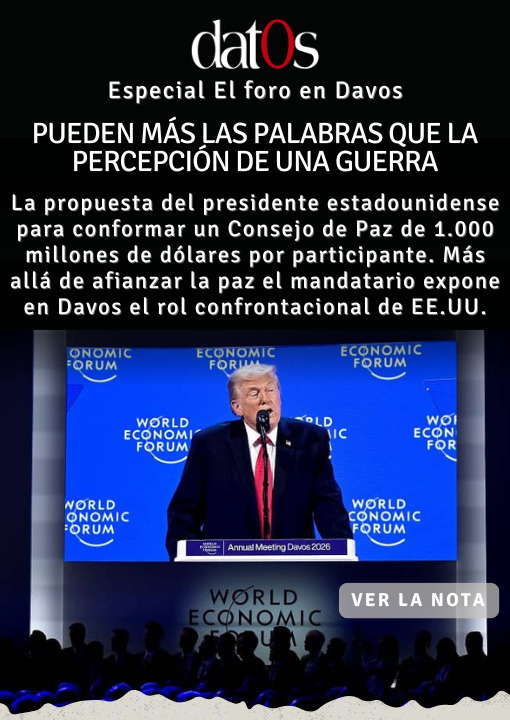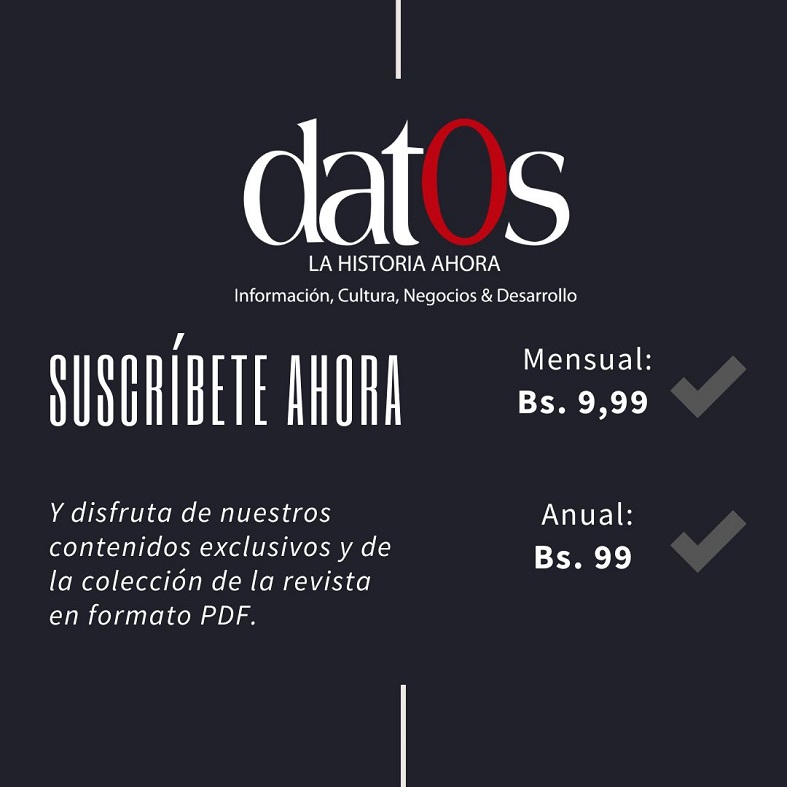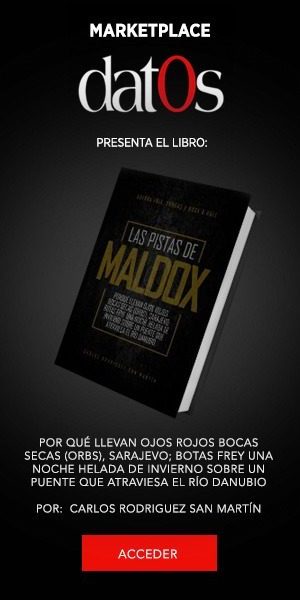Los ataques aéreos estadounidenses en el Caribe reflejan la visión del presidente Donald Trump sobre las relaciones intraamericanas como jerárquicas.
“Vamos a matar a quienes introduzcan drogas en nuestro país”, declaró recientemente el presidente estadounidense Donald Trump a la prensa en la Casa Blanca. Su administración ya había comenzado a hacerlo, utilizando ataques aéreos en el mar Caribe y el Pacífico oriental para destruir embarcaciones sospechosas de narcotráfico y matar a sus tripulantes: al menos 64 hasta el momento. Ahora que Trump amenaza con realizar operaciones similares en tierra, se perfilan con mayor claridad los contornos de una nueva y violenta doctrina de política exterior estadounidense.
Esta nueva doctrina evoca la que el presidente James Monroe artículo en 1823, la cual sostenía que Estados Unidos consideraría cualquier intervención extranjera en América —específicamente, el colonialismo europeo en Latinoamérica— como un acto hostil. En 1905, el presidente Theodore Roosevelt amplió esta idea con su «corolario a la Doctrina Monroe», que declaraba que Estados Unidos tenía la «responsabilidad de preservar el orden y proteger la vida y la propiedad» en los países del hemisferio occidental.
Para que esto no suene benevolente, conviene recordar la afirmación de Roosevelt en 1904 de que Estados Unidos —como «nación civilizada»— podría verse «obligado» a ejercer «poder policial internacional» en respuesta a la inestabilidad crónica o a las «malas acciones» en países latinoamericanos. En otras palabras, Estados Unidos decidiría qué comportamiento era aceptable en países soberanos dentro de su «esfera de influencia», y estaría plenamente justificado para castigar a quienes no cumplieran con sus exigencias.
Los paralelismos con la estrategia de Trump son evidentes. Además de los recientes ataques aéreos, que a menudo se han producido cerca de aguas venezolanas, el gobierno de Trump ha reiterado las acusaciones de que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro constituye un “cartel narcoterrorista”. Si a esto se le suma el despliegue militar estadounidense en el Caribe —que incluye buques de guerra, aviones de vigilancia, cazas y tropas—, parece que Estados Unidos no solo busca desarticular el narcotráfico, sino que aspira a un cambio de régimen.
Pero existen diferencias clave entre la Doctrina Monroe y el enfoque de Trump. Para empezar, el supuesto “deber moral” que la Doctrina Monroe pretendía reflejar ha sido reemplazado por una lógica más abiertamente coercitiva y egocéntrica. Así, el Canal de Panamá es un centro estratégico que Estados Unidos está “recuperando”. México hace lo que la administración estadounidense “le ordena”. Brasil será castigado con un arancel del 50% por procesar al expresidente Jair Bolsonaro por su intento, inspirado por Trump, de revertir su derrota electoral de 2022. Y Canadá, que debería convertirse en een el estado número 51 de EEUU, es castigada de manera similar con la suspensión de las negociaciones comerciales debido a un anuncio televisivo emitido en Ontario que utilizó un audio del presidente Ronald Reagan criticando los aranceles.
Mientras tanto, Trump ha autorizado un paquete de rescate de hasta 40.000 millones de dólares para Argentina, con el fin de impulsar a su aliado ideológico, el presidente Javier Milei; un acuerdo que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha calificado como fundamental para una nueva “Doctrina Monroe económica”. Las expresiones de gratitud y admiración de Milei —quien acaba de obtener una victoria contundente en las elecciones de mitad de mandato— alimentan el ego de Trump y reafirman el liderazgo estadounidense en la región, al tiempo que ponen de relieve la erosión de la autonomía de los países latinoamericanos.
Estas acciones reflejan la percepción de Trump sobre las relaciones intraamericanas como fundamentalmente jerárquicas, donde la posición de un país en la jerarquía se determina por los beneficios —y la obediencia— que ofrece a los Estados Unidos dominantes. Mientras que los presidentes estadounidenses anteriores intentaron conciliar el idealismo de Woodrow Wilson con el realismo de Roosevelt, Trump fusiona ambos impulsos en un credo único y volátil: el excepcionalismo sin responsabilidad ni moderación.
Otra diferencia crucial radica en que el enfoque de Trump está moldeado por el populismo interno. Así como pretende erradicar al “enemigo interno” —desde el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses hasta la guerra legal contra adversarios percibidos como el exdirector del FBI James Comey, afirma proteger a Estados Unidos del “enemigo” que se encuentra en sus fronteras. Al doblegar al hemisferio occidental a su voluntad, Trump espera no solo imponer su dominio sobre el mundo exterior, sino también reforzar su autoridad en el país. El llamado de la administración Trump a las fuerzas armadas estadounidenses para que adopten una “ética” guerrera”, y su decisión de denominar al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra (nombre anterior a 1947), persiguen fines similares.
Las implicaciones van mucho más allá de América Latina. Para Trump, reunirse con el presidente chino Xi Jinping no representa un diálogo entre rivales que buscan el equilibrio, sino una transacción entre amos de sus respectivos dominios. Esto ayuda a explicar por qué Trump considera provocaciones la inclusión de América Latina en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y su presencia en Cuba y Panamá.
China, poco dispuesta a respetar los límites impuestos por Trump a su “esfera de influencia”, continúa expandiendo su presencia, desde las rutas marítimas del Pacífico hasta la infraestructura africana. Sin embargo, en muchos sentidos, la estrategia de “doble circulación” de Xi, que busca equilibrar la autosuficiencia con una apertura selectiva, es un reflejo de la actitud aislacionista de Trump. De hecho, en materia de política exterior, Trump y Xi difieren más en el estilo que en el fondo. Ambos rechazan el antiguo orden multilateral y priorizan el poder sobre el proceso. Décadas de esfuerzos institucionales por subordinar la fuerza a las normas se están desmoronando.
Este mundo emergente no es bipolar en el sentido rígido de la Guerra Fría. Más bien, posee dos centros gravitacionales, orbitados por potencias medias —como Brasil, India, Indonesia y los estados del Golfo— que no tienen interés en verse arrastradas a ninguna de las dos esferas de influencia. La cooperación entre estos países podría determinar si el siglo XXI degenera en una suerte de sistema feudal, donde la fuerza impone la ley, o si evoluciona hacia un orden más pluralista sujeto a normas.
Esta transformación supone un desafío formidable para Europa. Su aliado más cercano ahora ve el estado de derecho como un obstáculo que debe superarse y los compromisos de seguridad como una herramienta de presión que puede utilizar para promover sus propios objetivos. Pero en lugar de lamentar este cambio, Europa debe adaptarse, invirtiendo en defensa, profundizando las alianzas más allá del Atlántico y colaborando con aquellos en la periferia que comparten su compromiso con un orden internacional basado en normas.