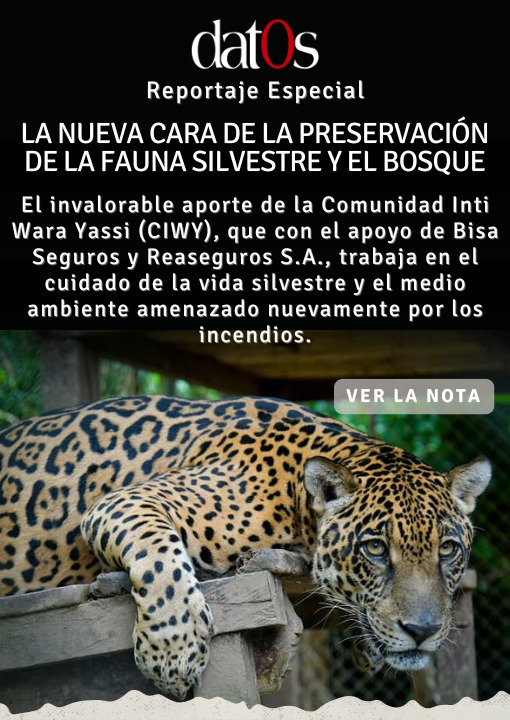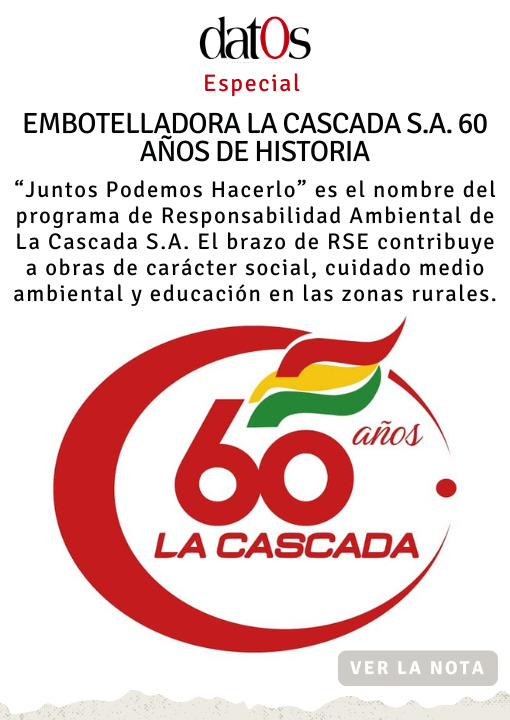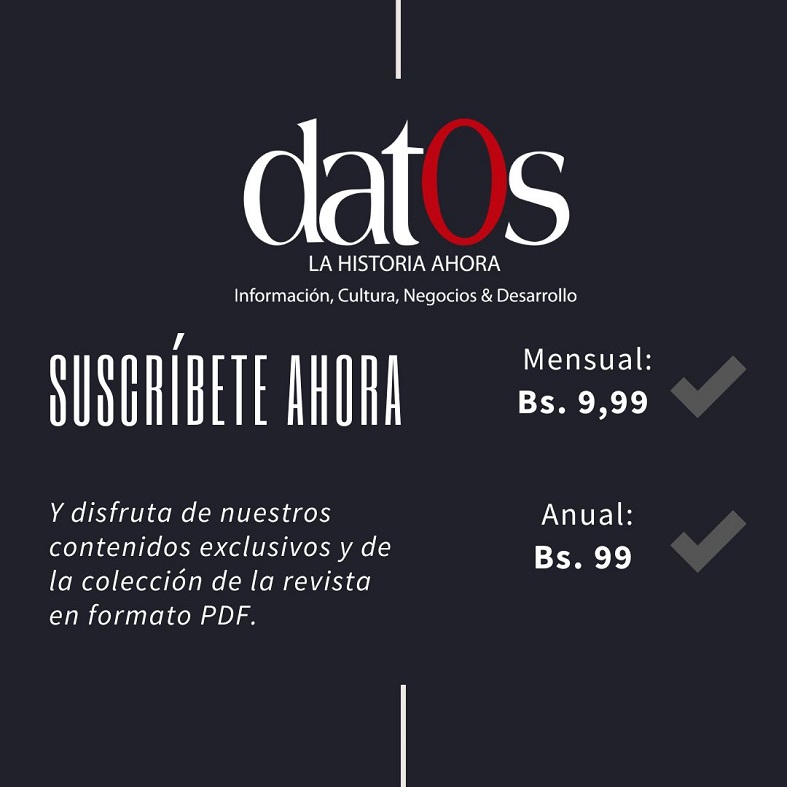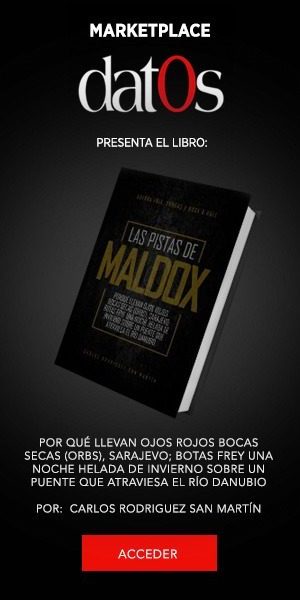China y Japón: Disputa en Asia-Pacífico. Cadenas de islas frente a China y bases militares estadounidenses. | Fuente: Descifrando la Guerra
Las crisis entre China y Japón funcionan como síntomas de un conflicto más profundo: un choque entre memoria histórica, soberanía percibida y ambiciones estratégicas. Ninguna crisis se puede entender aisladamente, ya que cada una es una manifestación de la desconfianza mutua y de la competencia por poder y legitimidad en Asia Oriental.
La afirmación de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en una sesión de la Dieta el 7 de noviembre –de que el “uso de la fuerza contra Taiwán” por parte de China continental podría constituir una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón y activar el supuesto derecho a la autodefensa colectiva– amenaza con descontrolar de nuevo las relaciones bilaterales.
Los gobiernos anteriores, desde 1945, habían evitado hacer declaraciones tan categóricas sobre la situación en Taiwán. Así pues, es el primer gran desafío en política exterior para Takaichi, quien asumió el poder el 21 de octubre de 2025.
En 1895, con la dinastía Qing moribunda, Japón se anexionó la isla por la fuerza mediante el Tratado de Shimonoseki, instaurando un dominio colonial de 50 años. Desde entonces, la relación entre China y Japón está marcada por una combinación explosiva de historia, geopolítica y percepción mutua.
A primera vista, las crisis parecen incidentes puntuales: una visita al santuario Yasukuni, un conflicto pesquero, una disputa territorial. Pero si se miran con detenimiento, revelan patrones recurrentes y profundas preocupaciones estratégicas.
Las crisis entre China y Japón funcionan como síntomas de un conflicto más profundo: un choque entre memoria histórica, soberanía percibida y ambiciones estratégicas. Ninguna crisis se puede entender aisladamente, ya que cada una es una manifestación de la desconfianza mutua y de la competencia por poder y legitimidad en Asia Oriental.
Mientras ambos países transitan esta dinámica, el equilibrio entre confrontación y cooperación continuará marcando la escena regional. En última instancia, la relación sino-japonesa es un espejo del orden asiático: marcado por la historia, tenso en el presente y estratégico de cara al futuro.
Puntos de fricción entre China y Japón
En un somero inventario de la agenda de desavenencias, deben tenerse en cuenta varios aspectos. Primero, la memoria histórica y el nacionalismo. Las visitas de primeros ministros japoneses al santuario Yasukuni no son simples actos ceremoniales. Representan, para Pekín, un recordatorio de las heridas no cerradas de la Segunda Guerra Mundial. Cada visita provoca indignación pública, protestas y enfriamiento diplomático.
Takaichi, ultraconservadora y ultranacionalista, no solo ha hecho frecuentes visitas al santuario, sino que también ha negado la masacre de Nankín. China utiliza esto para reforzar un discurso de unidad nacional y recordar a su ciudadanía que Japón no ha “pagado completamente” por su pasado. Por el contrario, para Tokio, Yasukuni simboliza respeto a los caídos y soberanía frente a lo que percibe como presiones externas. La tensión, por tanto, es tanto política como emocional.
En segundo lugar, las disputas territoriales y la seguridad regional. La cuestión de las islas Diaoyu/Senkaku es el epicentro de la rivalidad moderna. No se trata solo de rocas en el mar de China Oriental. Son puntos estratégicos, recursos potenciales y símbolos de soberanía nacional. Cada incidente, desde colisiones de barcos hasta vuelos militares, pone a prueba los mecanismos diplomáticos y la capacidad de ambos países para contener la escalada.
La disputa también actúa como un barómetro de la relación: cuando se intensifica, refleja una desconfianza estructural y un endurecimiento de las posturas. De hecho, tras las declaraciones de Takaichi, China ordenó una misión de patrullas de la Guardia Costera dentro de las aguas de estas islas.
En tercer lugar, la percepción de la reemergencia militar. Las reformas de defensa niponas y la reinterpretación de su Constitución muestran a China que Japón, aunque limitado por restricciones históricas, puede volver a ser un actor militar significativo.
Pekín advierte sobre el resurgir del militarismo nipón, de infausto recuerdo en la región, y teme un cambio doctrinal dentro de los círculos conservadores japoneses, un giro hacia un Japón que ya no se define simplemente como una potencia económica pacifista, sino como un actor de seguridad en Asia Oriental. Ello explicaría el propósito del fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos y su anuencia a la expansión de la OTAN en la región asiática.
En la estrategia regional y en el marco de la competencia entre Estados Unidos y China, Tokio colabora con Washington en Asia Oriental, incluyendo la defensa del estrecho de Taiwán, lo que preocupa a Pekín y añade un componente militar a la relación bilateral. Desde la potencia asiática, esto confirma la necesidad de vigilar, e incluso contrarrestar, la influencia nipona y norteamericana en la región.
En cuarto lugar, el papel de la opinión pública como arma diplomática. Las protestas masivas en China o los boicots a empresas japonesas se reactivan a cada paso. A menudo reflejan la interacción entre el gobierno chino y la opinión pública, un mecanismo de presión que refuerza la posición de Pekín sin recurrir a la confrontación militar. Japón, por su parte, percibe estas reacciones como demostraciones de poder blando que condicionan la política exterior de China.
En quinto y último lugar, la competencia tecnológica y económica. En la última década, las tensiones se extienden a la economía, la tecnología y la influencia regional. La competencia por mercados, inversiones y cadenas de suministro muestra que la rivalidad ya no es solo histórica o territorial, sino sistémica.
China y Japón compiten por liderar la región en sectores estratégicos, desde semiconductores hasta infraestructura, mientras recalibran sus alianzas con Estados Unidos y otros socios asiáticos.
Taiwán, un capítulo extremadamente sensible
La cuestión de Taiwán es un eje central y delicadísimo en la relación entre China y Japón. Para Pekín, una “línea roja”. Cualquier acercamiento nipón con Taipéi, ya sea político, económico o militar, se percibe como un desafío directo a su soberanía. Esa postura sobre Taiwán influye en su trato a Japón: incluso pequeños gestos diplomáticos pueden generar tensiones o fricciones, aunque no haya conflicto abierto.
Japón mantiene relaciones no oficiales con Taiwán. Comercio, inversión y tecnología fluyen libremente, pero Tokio evita un reconocimiento formal que pueda provocar a China. El país nipón debe ponderar siempre el proteger sus intereses en la isla sin cruzar la línea que Pekín considera inaceptable.
Así, en la relación bilateral, la cuestión de Taiwán funciona como un “barómetro de límites”: define hasta dónde puede Japón acercarse a China en cooperación y hasta dónde puede desafiarla indirectamente mediante vínculos o comercio con Taiwán.
Es, por tanto, un factor estructural que condiciona las decisiones estratégicas, comerciales y diplomáticas de Japón y marca los límites de la relación con China. En muchos sentidos, mientras persista la incertidumbre sobre el estatus de la isla, el vínculo sino-japonés estará permanentemente marcado por la precaución y la competencia.
La cercanía geográfica y la seguridad marítima hacen de Taiwán un factor crítico. Cualquier conflicto en el estrecho tendría implicaciones directas para el tráfico marítimo japonés y su seguridad energética.
Cada maniobra militar china cerca de Taiwán o cada apoyo implícito de Japón a la isla genera tensiones adicionales, incluso cuando no hay confrontación directa en el mar de China Oriental. Taipéi es también un actor económico clave: líder en semiconductores y tecnología avanzada. Esto lo convierte en un punto de interés estratégico compartido y motivo de competencia indirecta entre China y Japón.
La reacción de China
La reacción de China ante cualquier diferendo con Japón relacionado con Taiwán es muy sensible y calculada. En la crisis actual, de recorrido incierto aún, ha gesticulado diplomáticamente y con fuertes advertencias públicas exigiendo una retractación.
También ha emitido avisos sobre estudios y viajes a Japón –los chinos representan casi el 30% del gasto total de los turistas extranjeros– o la suspensión de la emisión de películas niponas. No obstante, todo indica que podría no acabar aquí.
China puede aplicar medidas económicas indirectas, como frenar compras, condicionar exportaciones sustanciales como las tierras raras, sancionar empresas o dificultar inversiones japonesas en China –primer socio comercial de Japón–, aunque esto se hace de manera más selectiva que en casos más amplios de tensiones bilaterales. Las restricciones buscan recordar a Tokio que su economía y comercio dependen en parte de la estabilidad de la relación bilateral.
A mayores, desplegar la marina o la fuerza aérea cerca de Taiwán como señal es un recordatorio de que la defensa de la soberanía china incluye la isla y que cualquier apoyo extranjero a Taipéi es vigilado de cerca. Esto incluye las patrullas cerca de las Diaoyu/Senkaku, simulacros en el estrecho de Taiwán o vuelos de aviones militares en las zonas contiguas. Se trata de demostrar capacidad y determinación.
La idea es marcar límites claros, disuadir movimientos percibidos como provocativos y mantener el control sobre la narrativa regional, todo mientras evita una confrontación directa que pudiera escalar a conflicto abierto. China observa las reacciones de Estados Unidos y otras potencias regionales, ajustando su respuesta para evitar enfrentamientos abiertos pero manteniendo firmeza.
Un contexto histórico
Las crisis entre China y Japón causadas por la cuestión de Taiwán desde 1949 no son muy numerosas, pero cada incidente ha sido estratégico y simbólicamente relevante. “Crisis” aquí se refiere a episodios de tensión diplomática, política o militar significativos, no a simples fricciones comerciales o declaraciones.
Tras la fundación de la República Popular China en 1949, Japón mantuvo relaciones con la República de China (Taiwán). Esto generó múltiples tensiones iniciales con Pekín, que veía el vínculo japonés con la isla como un respaldo a su rival y un incumplimiento de la soberanía china.
La crisis culminó con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y China en 1972 y el reconocimiento de la política de “Una sola China”, cuando el país nipón rompió los contactos formales con Taipéi.
Durante la Guerra Fría y después, hubo tensiones menores vinculadas con la venta de armas niponas a países aliados de Taiwán o declaraciones políticas de apoyo. Pekín respondió con advertencias diplomáticas y presión política, aunque estos episodios no escalaron a una confrontación abierta.
Otro tanto podemos decir de las críticas a visitas o contactos oficiales con Taiwán, cuando políticos japoneses o empresarios prominentes visitaban la isla, obligando a Tokio a reiterar su postura sobre la política de “Una sola China”.
En la última década, especialmente durante el mandato de Shinzo Abe, mentor político de la actual primera ministra, las reacciones de Pekín al acercamiento bilateral entre Taipéi y Tokio han ido en aumento, hasta el punto de conformarse una especie de crisis latente, donde la tensión se mantiene alta sin estallar en un conflicto abierto.
En el episodio actual, el gobierno japonés envió recientemente a Pekín a Masaaki Kanai, director general de la Oficina de Asuntos Asiáticos y Oceánicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, para sostener conversaciones y calmar los ánimos. El barómetro de la situación podría apreciarse este fin de semana, en la cumbre del G20 en Sudáfrica, si se confirma o no un encuentro entre el primer ministro Li Qiang y la propia Sanae Takaichi.