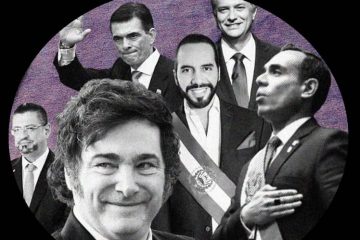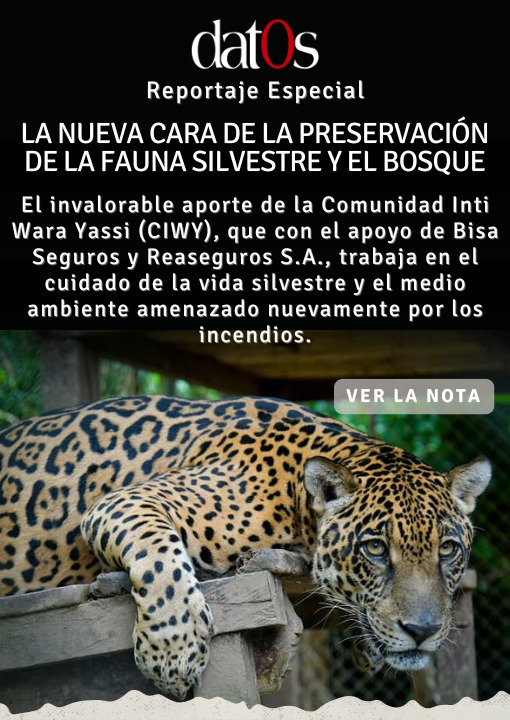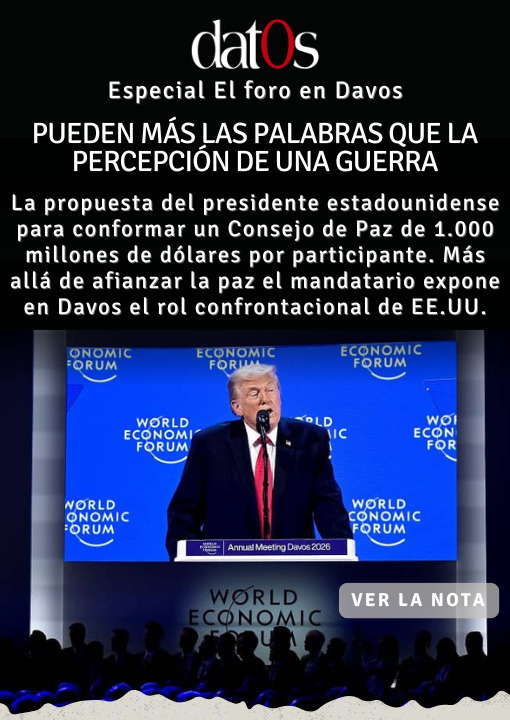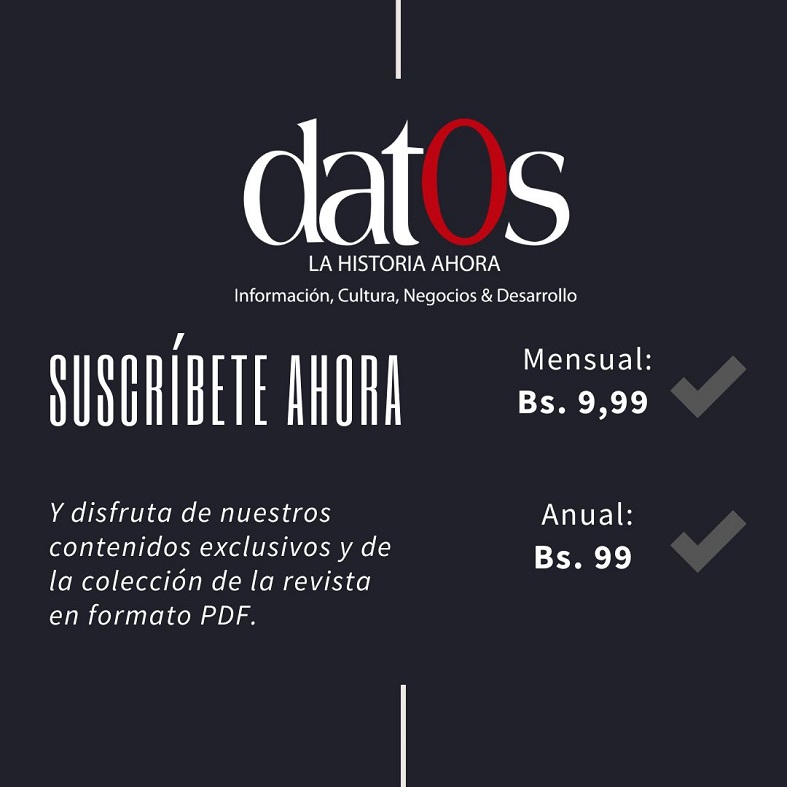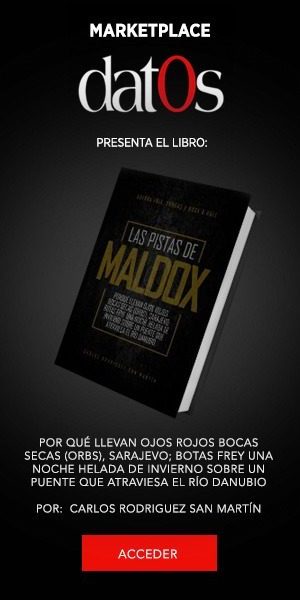La dependencia europea del gas estadounidense

Metanero Arctic Princess, en el puerto de Rotterdam. Foto: Kees Torn
El 27 de julio de 2025, la Unión Europea claudicaba ante Estados Unidos cerrando uno de los mayores acuerdos comerciales de la historia, poniendo fin, al menos temporalmente, a la guerra arancelaria iniciada por la administración de Donald Trump.
El pacto se centra en un límite arancelario máximo del 15% de Estados Unidos para las mercancías de la Unión Europea. Junto a este acuerdo, se incorporan cláusulas de gran calado estratégico para Bruselas, entre ellas el compromiso de triplicar sus importaciones de energía norteamericana, con el objetivo de aumentar en 750.000 millones de dólares en tres años las compras de petróleo, gas natural licuado y combustibles nucleares estadounidenses.
El pacto arancelario no ha estado exento de polémica, así como tampoco lo ha estado la cláusula energética. Los expertos advierten que de ejecutarse tal y como está previsto, consolidaría una nueva dependencia estructural en términos energéticos. Esta vez no de Moscú, sino de Washington.
Tres años después del inicio de la guerra de Ucrania y la consecuente crisis energética que asoló Europa, Estados Unidos ya se ha convertido en el primer suministrador de gas natural licuado (GNL) del continente. Lo que empezó justificándose como una respuesta de emergencia a un choque geopolítico, se está convirtiendo en un eje estructural del nuevo orden energético europeo.
Del gas ruso a los metaneros estadounidenses
La arquitectura energética europea ha vivido una transformación profunda y acelerada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. A inicios de 2022, Rusia era el principal proveedor de gas natural de la Unión, con una cuota que rondaba el 45% del suministro total. Esta dependencia era especialmente pronunciada en países como Alemania o Italia.
El suministro se canalizaba principalmente a través de gasoductos, como el Nord Stream o el Yamal-Europe. Sin embargo, tras el estallido de la guerra en Ucrania y la escalada de las sanciones, este sistema implosionó, con el flujo del gas ruso cayendo en picado y los Estados miembro buscando proveedores alternativos a marchas forzadas.
Esta reorientación ha tenido como protagonista al GNL, una forma de transporte marítimo del gas que requiere de grandes inversiones en infraestructura, tales como terminales de regasificación, puertos adaptados y capacidad de almacenaje. En este sentido, entre 2022 y 2024, la Unión Europea ha aumentado en más de un tercio su capacidad de regasificación.
Alemania, que no tenía terminales antes de 2022, ha construido y puesto en marcha instalaciones en Brunsbüttel, Wilhelmshaven y Lubmin. España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Grecia han ampliado o acelerado sus proyectos existentes y otros países como Polonia o Chipre han anunciado ya nuevas terminales para los próximos años.
Este giro logístico ha sido decisivo para cambiar el mapa del suministro. Si en 2021 el GNL representaba apenas una quinta parte del gas importado por la Unión Europea, en 2024 alcanzó el 37%, con Estados Unidos a la cabeza. Washington ha pasado de proveer el 27% del GNL en 2021 al 48% en 2023, convirtiéndose en el principal exportador de gas natural licuado al viejo continente.
Esto no significa que los gaseoductos hayan desaparecido. Noruega se ha consolidado como el primer suministrador de gas total del bloque comunitario gracias a su red de gaseoductos submarinos de gran capacidad. El gas de Argelia, vía Medgaz y Transmed, mantiene una presencia significativa, especialmente en los países del sur.
Sin embargo, el GNL, por su flexibilidad geográfica, se ha convertido en un elemento estratégico que permite adquirir gas de prácticamente cualquier rincón del mundo, pese a tener un coste considerablemente más elevado.
Esto es esencial para entender las limitaciones del modelo. El GNL requiere de procesos de licuación, transporte criogénico y regasificación, que encarece su coste final. Según los expertos, el GNL estadounidense resulta un 23% más caro que el gas importado por gaseoductos desde Rusia.
Europa y la dependencia del gas estadounidense
En este contexto, la concesión de Bruselas a Washington en materia energética representa un salto cuantitativo sin precedentes en las relaciones transatlánticas. Pero también abre la puerta a una nueva vulnerabilidad estructural, ya que Europa corre el riesgo de sustituir su antigua dependencia del gas ruso por otra igual de asimétrica, esta vez con respecto a su socio al otro lado del océano.
Desde el punto de vista económico, el pacto establece un desequilibrio evidente. Estados Unidos obtendrá un superávit energético masivo a costa de un aumento sustancial de las importaciones europeas. En lugar de avanzar hacia una mayor diversificación, el acuerdo compromete a los Veintisiete a concentrar su abastecimiento en un solo proveedor, limitando notablemente la autonomía de maniobra del bloque.
Si bien es cierto que el GNL ofrece una mayor flexibilidad logística que los gaseoductos, esta ventaja técnica no compensa el impacto económico que supone la importación de gas comercializado a precios más de un 20% superiores a los de otras fuentes disponibles en el mercado.
Más allá del claro desequilibrio económico, distintos analistas cuestionan la propia viabilidad del compromiso. En el año 2024, el valor de las importaciones energéticas desde Estados Unidos se situó en los 76.000 millones de dólares. Alcanzar los 250.000 millones anuales exigiría más que triplicar un volumen que ni la oferta estadounidense ni la demanda europea parecen capaces de absorber.
El propio Institute for Energy Economics and Financial Analysis considera que la meta es irrealizable, no solo por limitaciones en las terminales europeas, sino porque la industria estadounidense tendría que redirigir hacia Europa una parte importante de sus exportaciones destinadas en la actualidad a otras regiones del plantea.
Este desvío alteraría el mercado global, tensionaría los precios y podría encontrar resistencias dentro del propio sector energético norteamericano, reticente a comprometerse exclusivamente con un único cliente. Así, más que un plan factible, el acuerdo es una apuesta política cuya materialización técnica y comercial resulta improbable.
En términos estratégicos, el giro hacia Washington plantea algunos interrogantes incómodos. En los últimos años, Europa ha argumentado que su ruptura con Rusia era necesaria para no depender de un régimen autoritario e imprevisible. Sin embargo, el alineamiento energético con Estados Unidos tampoco garantiza estabilidad. Las elecciones presidenciales de 2024 ya demostraron la profunda volatilidad política del país.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión sobre sus aliados europeos cuestionando reiteradamente el valor de la OTAN, condicionando su apoyo a Ucrania a concesiones políticas y, incluso después del acuerdo comercial, ha amenazado con imponer nuevos aranceles si Bruselas no cumple con los requisitos energéticos adquiridos. En este escenario, Europa podría encontrarse rehén de un socio poco fiable, sin alternativas energéticas consolidadas a corto plazo.
Aun así, la dependencia no es solo económica o política, sino también logística. La mayoría de las terminales europeas de regasificación están situadas en la fachada atlántica, lejos de los principales centros de consumo industrial en Europa central. Esto obliga a construir costosos gaseoductos internos o depender de infraestructuras provisionales que no garantizan un suministro estable a largo plazo.
Las críticas no se han hecho esperar. Diversas voces europeas han denunciado un proceso de colonización energética por parte de Estados Unidos. Además, alertan que el acuerdo favorece a las grandes petroleras estadounidenses a costa de los contribuyentes y consumidores europeos y sin aportar una solución estructural ni sostenible a largo plazo.
El coste climático del gas natural licuado
Esta reconfiguración también tiene consecuencias medioambientales. En plena emergencia climática y con el objetivo de reducir en un 90% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, la Unión Europea ha asumido un papel protagonista en la transición verde global. Pero el creciente peso del GNL plantea serias contradicciones entre la retórica de Bruselas y las decisiones que está tomando en materia de suministro energético.
A primera vista, el GNL puede parecer un mal menor. Comparándolo con el carbón, su quema genera aproximadamente un 40% menos de emisiones de CO2. No obstante, se trata de una fuente fósil que dista mucho de ser limpia.
A diferencia del gas canalizado por gaseoducto, como el que antes llegaba desde Rusia y actualmente desde Noruega y Argelia, el GNL requiere ser extraído –a menudo mediante fracking en Estados Unidos–, licuado a temperaturas extremadamente bajas, transportado en buques metaneros por miles de kilómetros y posteriormente regasificado.
Adicionalmente, el ciclo completo libera metano extra, un gas de efecto invernadero aún más potente que el CO2. Todo este proceso añade una importante huella de carbono, tanto por el uso intensivo de energía como por las fugas de metano. En este contexto, resulta paradójico que Bruselas esté firmando acuerdos de importación masiva de GNL justo cuando debería estar acelerando su transición hacia las energías renovables.
Además, los contratos firmados con proveedores estadounidenses se extienden en muchos casos más allá de 2040, lo que obliga a los Estados miembro a seguir consumiendo volúmenes mínimos de GNL durante un periodo clave para el cumplimiento de sus propios objetivos climáticos. Esto reduce tanto la urgencia como el margen para realizar inversiones masivas en infraestructuras renovables o almacenamiento energético.
¿Un puente temporal o una nueva trampa?
El acuerdo entre Bruselas y Washington ha evitado escalar el choque arancelario con Estados Unidos, pero lo ha hecho al precio de condicionar la política energética europea para la próxima década. Triplicar las importaciones de energía norteamericana en tres años no solo es un reto logístico y económico casi imposible, sino que implica aceptar que, de cumplirse, cerca del 70% de las importaciones de energía fósil del bloque procederían de un único socio.
Este nuevo escenario convertiría la noción de interdependencia en un vínculo de dependencia pura y dura. Además, el riesgo no se limita al suministro. Atarse a contratos de largo plazo para petróleo, gas y combustibles nucleares estadounidenses desvía recursos de las inversiones en renovables y de los proyectos de hidrógeno verde que podrían reducir de forma estructural la demanda de gas.
La Unión Europea corre así el peligro de consolidar décadas de dependencia fósil, justo cuando la urgencia climática exige acelerar la transición y cumplir con el objetivo de recortar en un 90% las emisiones para 2040.
La cuestión de fondo es si Europa será capaz de utilizar el GNL estadounidense como un combustible de transición y no como la base permanente de su sistema energético. Mantener abierta la diversificación con Noruega, Argelia y otros socios, así como reforzar la generación limpia no es solo un imperativo climático, sino una condición de autonomía estratégica.
Si Bruselas confunde un puente con un destino final, el pacto firmado el pasado julio podría pasar a la historia como un fracaso diplomático, siendo la trampa que fijó las cadenas de una nueva dependencia.