La creciente pugna entre cientificos y expertos
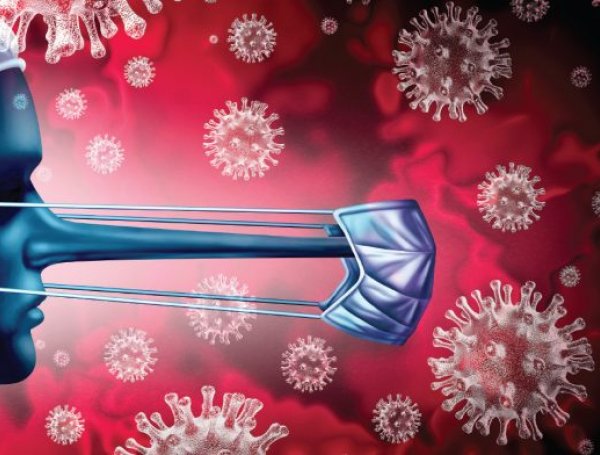
Donald Trump y Mike Pence, presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, afirmaron que el COVID-19 fue diseñado en un laboratorio de Wuhan, en China. En revancha, Zhao Lijian, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno chino, aseguró que los responsables de llevar el contagio a Wuhan son militares estadounidenses que asistieron a un evento deportivo mundial en octubre del año pasado.
No hay experto de la comunidad científica que defienda estas teorías, pero tampoco hay quien sepa decir, a ciencia cierta, de dónde proviene este coronavirus. La hipótesis del murciélago es sólo una de tantas, lo mismo que aquella que propone al pangolín como la primera fuente del contagio.
Si no se sabe de dónde vino, cabe temer que tampoco se conozca hacia dónde va el coronavirus. Y, ante la incertidumbre, se está volviendo común decir barbaridades.
La pandemia amplificó la desconfianza previa en contra de los voceros de la ciencia, la política y la burocracia. Para la gente es refutable prácticamente todo cuanto se haya dicho: el número de contagios, las cifras de muerte, la tasa de letalidad, la pertinencia de las pruebas, la confiabilidad de las curvas y los modelos, la obtención de inmunidad, la posibilidad de los rebrotes, etcétera.
El COVID-19 encontró a la especie humana a mitad del pantano de la posverdad, una coordenada llena de fango para la consciencia.
Cabe precisar que no estamos ante una crisis del conocimiento, sino de la legitimidad de sus voceros. A esta crisis la antecede la soberbia intelectual que, aún hoy, continúa repartiendo verdades fundadas en el estatus académico y el círculo social al que pertenecen los expertos, en vez de hacerlo en el rigor de sus investigaciones.
El ensayista de origen libanés Nassim Nicholas Taleb acusa a estos personajes de ser “tan intelectuales como idiotas”. Su saber es poco, pero gozan de buena reputación porque ganaron prestigio a partir de predicar certezas incontrovertibles ante las audiencias que los encumbraron.
Es fácil reconocer a este tipo de expertos porque suelen ignorar que la ciencia basa su método en la duda -en el ensayo y el error- y no en los dogmas. Esta sería la diferencia principal entre el discurso científico y el discurso cientificista: mientras el primero reconoce la incertidumbre como punto de partida, el segundo prodiga verdades inmutables.
El COVID-19 vino a ofrecer perspectiva sobre esta pugna de saberes; no solo ha puesto en jaque a los discursos cientificistas, sino al proceso social por medio del cual se construyen sus voceros.
La filósofa de la ciencia, Atocha Aliseda Llera, dijo recientemente que esta pandemia nos recuerda que el mundo siempre ha sido incierto, y que tal cosa no desestima la utilidad de la ciencia. Sin esos saberes estaríamos mucho peor, pero podríamos estar mejor si la reproducción de los expertos fuese más honesta con los principios de la ciencia.
La primera obviedad de la temporada radica en que la inmensa mayoría de los expertos está tomando decisiones sobre una epidemia de la que aún se sabe muy poco. Tal cosa no sería grave si no faltasen agallas para confesarlo en público. Muchos políticos, burócratas y expertos arrojan explicaciones supuestamente basadas en una evidencia que pronto terminará desechada. Mientras tanto, esas mismas personas se pasean tan convencidas de su presunta verdad como de la falsedad de sus adversarios.
Si no estábamos listos para esta época es porque nadie nos enseñó antes a lidiar con la incertidumbre y también porque nos hemos contagiado de esa arrogancia de los expertos, o más preciso, de su falta de humildad. Científicos, funcionarios y políticos deberían poder responder “no sé” sin que el resto los abucheáramos. Equivocadamente nos enseñaron que los científicos están obligados a saber, los burócratas a decidir y los políticos a mandar: el COVID-19 desnudó la ingenuidad de esta creencia.
A nadie sirve el discurso cientificista donde, a petición de parte, unos juegan a engañar y los demás, también a petición de parte, reclamamos por el engaño. La posverdad no hace bien a la consciencia humana porque la alimenta con razonamiento chatarra y, en una época peligrosa como la que estamos viviendo, nada bueno puede salir de ahí.
El vocerío hiperactivo de las verdades, a la vez incontrovertibles y contradictorias, es antagónico con la acumulación de los saberes de la ciencia. Quizá de esta pandemia vayamos a salir todos más humildes, precondición fundamental para sobrevivir en incertidumbre.
Saberes y certezas son dos términos que no deben confundirse. Es impreciso afirmar que, mientras más conocimiento acumulemos, mayores serán las certezas. Suele ocurrir más bien lo contrario: que el aumento del saber significa la expansión de la conciencia sobre lo que desconocemos.
El filósofo inglés Isaiah Berlin separó a los seres humanos en erizos y zorros; usó una cita del poeta griego Arquíloco para establecer su argumento: “La zorra sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una sola y grande”.
No hay buen científico que pueda ser erizo. De hecho no es saludable, para ningún ser humano, saber solo una sola cosa y grande. Todo cuanto importa estaría perdido si para acumular certezas hubiese que renunciar a los saberes.
El COVID-19 ocurre a mitad de la pugna irresuelta entre el conocimiento científico y las credenciales que se tengan para predicarlo. Esta pandemia podría hundirnos aún más en el pantano de la posverdad, pero también podría ayudarnos, de una vez por todas, a salir de él.
Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es ‘Hijo de la guerra’.















