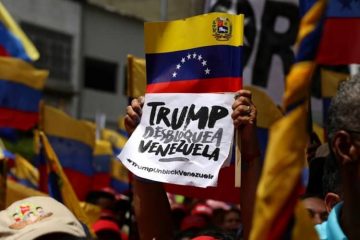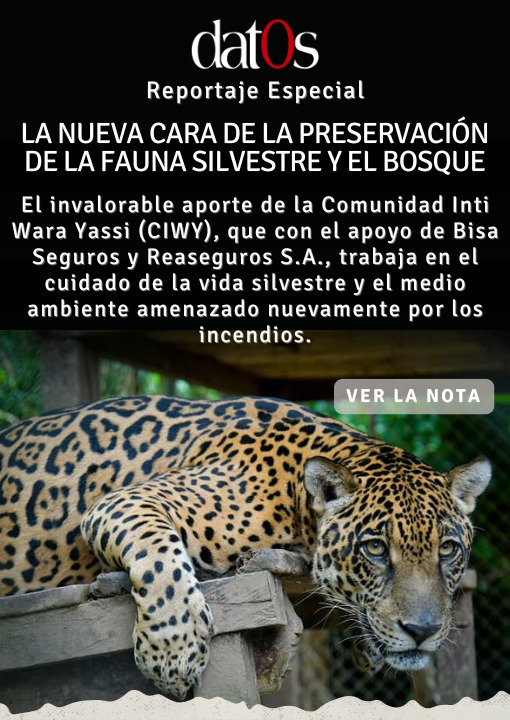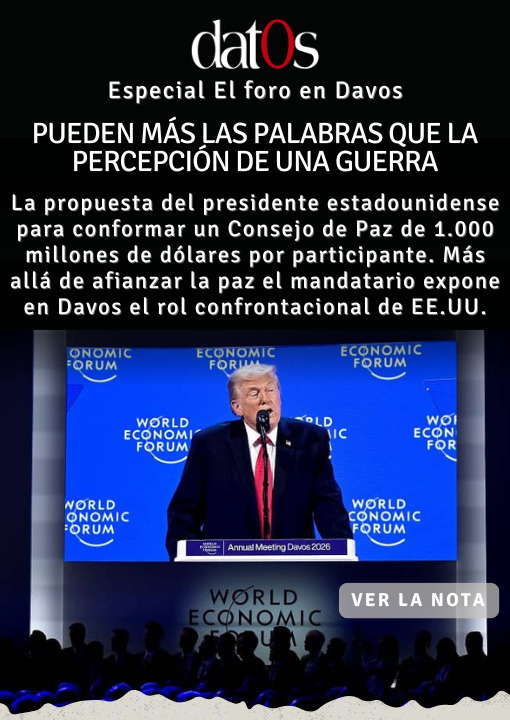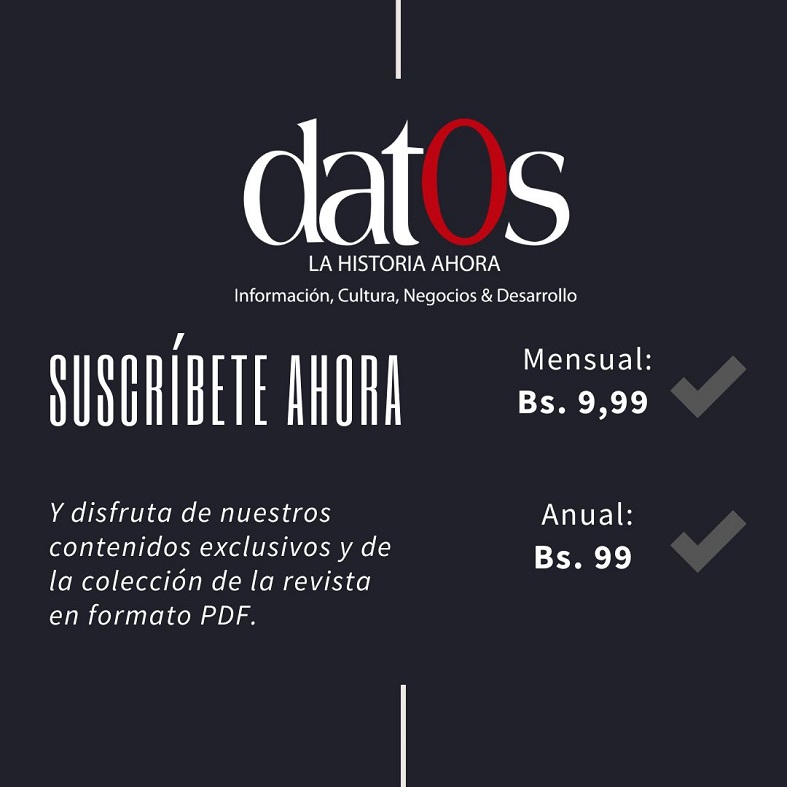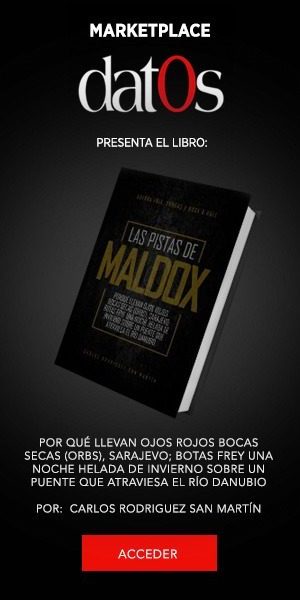La esclavitud de la deuda: la continuidad de una servidumbre histórica

Desde hace décadas, el endeudamiento se ha convertido en el instrumento más eficaz de subordinación económica y política. Hoy, como ayer, los gobiernos argentinos administran el Estado en función de los acreedores externos. La deuda no es solo una carga financiera: es un mecanismo de poder que condiciona las decisiones de política interna, determina el presupuesto nacional y define los márgenes de soberanía.
Hace añares el filósofo español George Santayana, en su libro “La vida de la razón, reflexionaba que “aquellos pueblos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, y cuando recorremos nuestra historia, especialmente de 1976 hasta aquí, es evidente que no aprendimos nada y seguimos repitiendo lo mismo, teniendo como resultado las mismas consecuencias. El “honrar la deuda” se ha convertido en una especie de mantra, y para los economistas y gran parte de la dirigencia política, la única solución es seguirla refinanciando hasta la eternidad, aunque ello signifique dañar irreparablemente el futuro de la Nación.
En la Argentina de hoy, el gobierno se vanagloria de haber alcanzado un supuesto “superávit fiscal” y de haber logrado una baja relativa de la inflación. En sus discursos, esas cifras son presentadas como trofeos de gestión, signos de una recuperación que en realidad nadie ve, y es parte de un relato escenográfico que el presidente Milei exhibe sin ningún pudor.
Detrás de ese relato contable se esconde una realidad desoladora: el cierre cotidiano de fábricas, la caída abrupta de las pymes, el deterioro del empleo formal, la contracción del consumo y la pérdida acelerada del poder adquisitivo de los trabajadores. El país real no figura en los indicadores que celebra el Ministerio de Economía, porque lo que verdaderamente importa —y se oculta deliberadamente— es que toda la política económica está subordinada al servicio de la deuda, lo que, si bien no es un privilegio de este gobierno, ahora muestra su cara más evidente. Ya lo había señalado Juan Bautista Alberdi cuando dijo que el interés de la deuda “es el peor y desastroso enemigo público”. Con las últimas tasas contraídas por Luis Caputo hasta el 65%, es posible imaginar el futuro de ese endeudamiento.
La deuda como eje de dominación
Desde hace décadas, el endeudamiento se ha convertido en el instrumento más eficaz de subordinación económica y política. Hoy, como ayer, los gobiernos argentinos administran el Estado en función de los acreedores externos. La deuda no es solo una carga financiera: es un mecanismo de poder que condiciona las decisiones de política interna, determina el presupuesto nacional y define los márgenes de soberanía.
En este contexto, mientras el gobierno anuncia con tono triunfal negociaciones con distintos bancos internacionales, nadie menciona el costo de ese endeudamiento creciente. Según trascendió, Scott Bessent, el poderoso Secretario del Tesoro, convertido en asesor financiero cercano al presidente y al ministro Caputo, encabeza conversaciones con entidades privadas para obtener nuevos préstamos “a tasas ventajosas”. En la práctica, eso significa más deuda para pagar deuda, una fórmula repetida desde hace casi medio siglo, presentada bajo el eufemismo de “acceso al mercado de capitales”.
Detrás de esas palabras técnicas se esconde una verdad brutal: el país sigue hipotecando su futuro, transfiriendo recursos públicos hacia el sistema financiero global.
El presupuesto como espejo de la servidumbre
Las cifras del Presupuesto Nacional revelan con nitidez el grado de sometimiento. En 2025, se proyectan 14 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública. En contraste, los recursos asignados a las funciones esenciales del Estado resultan insignificantes:
- Salud: 959.100 millones de pesos
- Educación y Cultura: 863.470 millones
- Ciencia y Tecnología: 1 billón
- Vivienda: 11.128 millones
- Agua potable y alcantarillado: 4.024 millones
- Defensa y Seguridad: 5927 millones
No se trata de una simple comparación presupuestaria: es la evidencia más clara de cómo la economía ha sido rediseñada para servir al capital financiero. Todo el superávit fiscal —que el gobierno exhibe como señal de “responsabilidad”— se obtiene a costa del ajuste social, del deterioro del salario real, del cierre de industrias, la postergación de pagos y del vaciamiento de políticas públicas.
Y una vez obtenido, ese superávit se destina no al desarrollo, sino al pago de intereses. En otras palabras, el país no ahorra: tributa a sus acreedores.
La continuidad del endeudamiento: de la dictadura a nuestros días
Nada de esto es nuevo. La historia argentina reciente está marcada por una línea de continuidad que une a los gobiernos civiles y militares en una misma lógica de dependencia. Durante la dictadura de 1976, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz inauguró el modelo financiero actual, endeudando al Estado y abriendo el país a la especulación internacional. La deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983.
En democracia, lejos de revertirse, esa estructura se consolidó:
- En los años ’90, la convertibilidad multiplicó la dependencia y se privatizó el patrimonio público para sostener una deuda que crecía.
- En 2001, el colapso fue inevitable: la Argentina cayó en default y reveló el carácter impagable del endeudamiento.
- Luego vinieron las reestructuraciones y los canjes, pero el problema estructural persistió: los pagos se refinanciaron, los compromisos se extendieron, y los intereses siguieron absorbiendo el presupuesto.
- En 2018, el gobierno de Mauricio Macri firmó con el FMI el préstamo más grande de la historia del organismo: 57.000 millones de dólares, destinados en buena parte a financiar la fuga de capitales.
- El gobierno actual, en lugar de revisar la legitimidad de esa deuda, la ha reafirmado y ampliado, aceptando sus condicionamientos y volviendo al endeudamiento, ahora con el FMI, y con nuestros antiguos prestamistas, que saben que pese a los defaults, la Argentina siempre termina pagando.
Así, desde hace casi cincuenta años, la deuda no ha sido una política económica, sino una política de sometimiento. Su peso no se mide solo en dólares, sino en soberanía perdida, en políticas públicas amputadas y en generaciones condenadas a pagar una cuenta que no contrajeron.
La intromisión extranjera y la pérdida de soberanía
La escena contemporánea adquiere rasgos grotescos. Que un operador financiero como Scott Bessent, asociado a fondos de inversión y amigo personal del ministro Caputo, publique mensajes en redes sociales para “tranquilizar a los mercados” cada vez que la economía local se sacude, sería ridículo si no fuera trágico. Es la representación más nítida del tutelaje externo: un funcionario extranjero oficiando de vocero del gobierno argentino para los inversores internacionales.
La intervención directa de Estados Unidos en los asuntos internos del país —ya sea a través del FMI, del Tesoro o de voceros financieros— alcanza niveles sin precedentes. Washington no oculta su interés en desplazar la influencia china y condicionar las relaciones comerciales de la Argentina. Lo que en otros tiempos se habría considerado una violación de la soberanía nacional, hoy se acepta con naturalidad, como parte del “orden económico global”.
Nunca como ahora se había verificado una subordinación tan explícita. Los gobiernos pueden cambiar, pero la estructura de dependencia permanece intacta, administrada con distintos discursos, pero siempre con los mismos beneficiarios.
La deuda como destino o como desafío
Hablar de la “esclavitud de la deuda” no es una metáfora exagerada. Es la descripción más precisa de una realidad persistente. Argentina no decide su política económica: la administra en función de compromisos financieros que no cesan. Cada nuevo gobierno promete ordenar las cuentas y recuperar la confianza, pero el verdadero orden solo beneficia a los acreedores, y la confianza se mide por la obediencia a sus condiciones.
Mientras el país siga pagando intereses con recursos que deberían destinarse a la salud, la educación, la vivienda o la ciencia, la independencia nacional seguirá siendo simplemente una ficción, y la soberanía seguirá condicionada a las exigencias de la usura internacional a la que solo le interesa maximizar sus ganancias.
En esta Argentina de distraídos, ya nadie recuerda que la mitad de la deuda heredada de la dictadura fue supuestamente contraída por empresarios, que en 1982 la transfirieron al Estado, que debió hacerse cargo de tales obligaciones. Y cuando decimos “supuesta” es porque en su momento auditores del Banco Central que la investigaron, pusieron en evidencia que gran parte de esas deudas, eran ficticias, aunque ningún gobierno quiso reclamar lo que se había pagado por tales fraudes durante décadas, aunque nuestro pueblo sufriera sus consecuencias.
Solo un replanteo profundo —político, institucional y moral— podría romper ese ciclo. Pero para eso, antes, hay que decir lo que hoy nadie quiere decir: la deuda no se paga, se discute; no se administra, se investiga; no se celebra, se denuncia. Hasta que eso no ocurra, la Argentina seguirá siendo, en el sentido más literal del término, una nación esclava de su deuda.
Hablar hoy de “esclavitud de la deuda” no es una metáfora. Es una descripción precisa de la realidad argentina: un país que trabaja, produce y sacrifica a su pueblo no para desarrollarse, sino para seguir pagando. Mientras la deuda que a septiembre excede los 460.000 millones de dólares, siga siendo el centro de la política económica, y tanto el gobierno como los gurúes de la economía, sigan creyendo que la única solución en volver a endeudarse para pagar, la independencia nacional será apenas una palabra vacía, y el futuro, un eterno retorno al pasado.