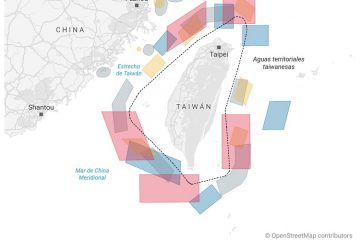Parecía una buena noticia. No podía ser de otra manera si se anunciaba que las izquierdas latinoamericanas se juntarían para reflexionar sobre su realidad actual. Lo bueno de la noticia se sintetizaba en dos aspectos. El primero es que parecía que, por fin, la parte más reticente de esa corriente se integraría a un debate y a una redefinición que comenzó hace más de veinticinco años, cuando cayó el Muro. Ciertamente, varios grupos de izquierda en América Latina ajustaron hace tiempo sus relojes a la nueva situación mundial, pero también es verdad que otros eludieron sistemáticamente hacerlo. Varios de estos últimos formaban parte del anunciado encuentro, incluyendo a los anfitriones (sobre cuyo izquierdismo hay dudas, sobre su estancamiento solo certezas). Por ello, si en realidad iban a desarrollar una visión crítica, se podían esperar importantes resultados en torno a su posición sobre derechos, libertades, tolerancia, pluralismo, luchas populares y más temas que constituyen el desafío contemporáneo.
El segundo aspecto que la convertía en buena noticia era que muchos de los participantes forman parte de gobiernos latinoamericanos o por lo menos tienen estrecha relación con ellos. Como refieren los que saben, quienes llegan a las alturas del poder no ven el mundo como lo hacían cuando estaban en el pueblo llano. El pragmatismo y la razón de Estado tienden a imponerse sobre la ideología. Pero, ya que las izquierdas provienen de las luchas populares y basan sus acciones en fuertes convicciones, se puede suponer que la llegada al gobierno no debería alterar sus principios. Por ello, era importante escuchar de su propia voz el balance con respecto a estos principios que, cabe recordarlo, siempre aludieron a derechos y libertades.
El documento final acabó con todas esas expectativas. La repetición de consignas, las mismas de cualquier foro de hace treinta o cuarenta años, dio cuenta de la vigencia del inmovilismo y demostró la ausencia de reflexión. Si es que hubo debate, este no apareció en el comunicado, ni en las declaraciones de los participantes, ni trascendió a los comunes (como gustan llamarlos algunos de los participantes). Visto desde afuera, se puede suponer que se impuso el sector conservador, aquel que reduce el ser revolucionario a la canción de los años setenta y a la consigna que viene desde arriba (bastaría contar cuántas veces se repitió esa tontería de la restauración conservadora para medir la ausencia de pensamiento).
Fue una ocasión perdida para unas izquierdas que no se atreven a abandonar el dogma leninista-estalinista-guevarista del partido único, la dictadura del proletariado y el martirologio como máxima expresión política. La visión contenida en el documento, encerrada en la lógica blanco-negro, amigo-enemigo, buenos-malos, es la expresión de una izquierda que puede aludir a la democracia, como lo hace en la declaración final, pero que no entiende que sus componentes esenciales son el pluralismo, el respeto a la discrepancia, la aceptación de la protesta y la tolerancia con propios y ajenos. Es una izquierda que acude a un santo para sostener que “en una ciudadela asediada, toda disidencia es traición”.
*Simón Pachano, sociólogo ecuatoriano