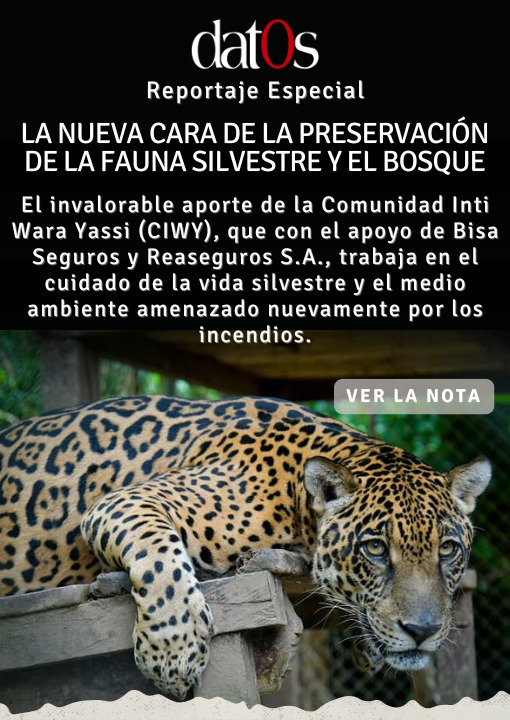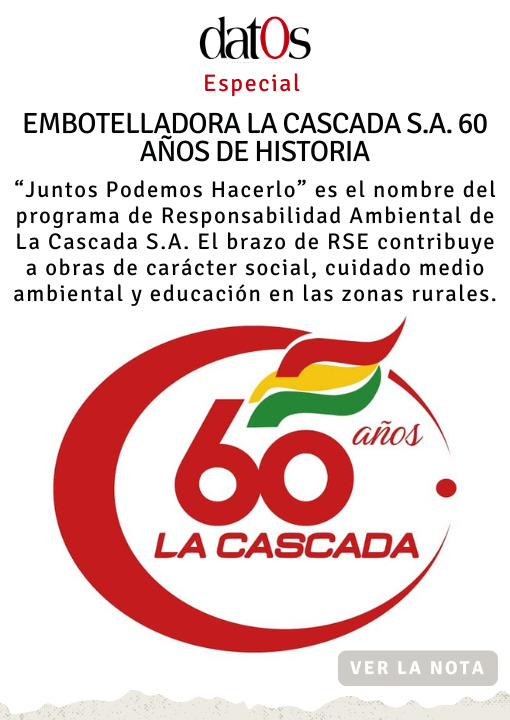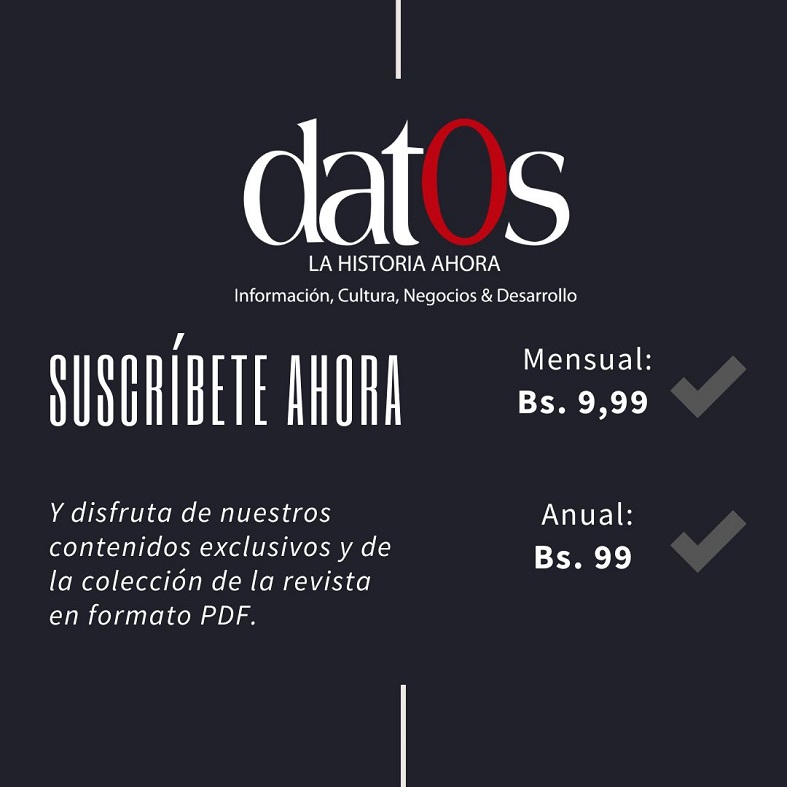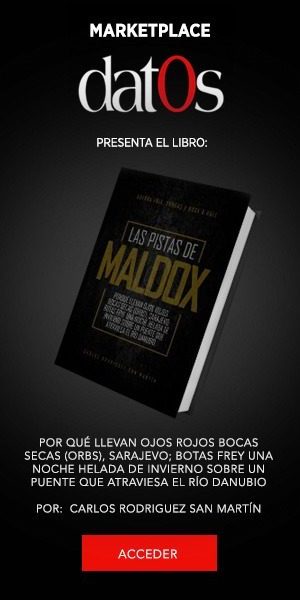Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll) | Cuarta entrega

Una entrevista con Julio Cortázar. La calidad de un narrador. Hasta qué punto las variaciones aritméticas pueden influir en comprender parte y contraparte.
Maldox William -a su corta edad- seguía detenidamente las noticias que volvían a pasar por sus manos en las ediciones de Life reflejando los cambios que se producían durante la Guerra Fría. Los simbolismos estaban presentes; se los podía ver transitar y desfilar ante tus ojos; el símbolo de la paz recorrió las calles en todo el mundo contra el desarme nuclear y la guerra en Vietnam. En Bolivia también se vivió el “proceso de cambio” (un término que mucho más tarde lo acuñaron los partiditas de un movimiento popular antiimperialista). Militares progresistas tumbaron a la oligarquía feudal en un periodo altamente convulsionado, después de la muerte del Che, refirmaron sus teorías castristas de los centros de poder hegemónico y expulsaron a los consorcios norteamericanos que se habían apropiado del petróleo.
Los lobistas de uno y otro lado irradiaban consignas para asumir unos el control y para no perder (los otros) lo que estaban ganando. Las corporaciones petroleras enviaron emisarios a Bolivia para evitar que los militares nacionalistas derogaran los decretos de explotación petrolera que les permitía obtener millonarios contratos. El entonces presidente norteamericano Lyndon Jhonson decía: “la guerra va bien, señores”, (las en boga fake news) en las cadenas de radio y televisión. Estados Unidos sufría irremediablemente una derrota en el frente de guerra con centenares de muertos en Vietcong. Stephen King, inmortal autor de la novela negra, dedicaba un párrafo entero a la guerra del Vietnam en su libro Corazones en Atlántida:
“Las fuerzas de Vietcong abatieron tres Hueys estadounidenses a un paso de Saigón. Casi en la periferia del área metropolitana de Saigón, un millar de miembros de Vietcong, según un cálculo aproximado, aniquiló a una unidad del regular con el doble de efectivos por lo menos. En el delta de Mekong, los helicópteros de los Estados Unidos hundieron 120 patrullas del Vietcong donde casualmente viajaba -¡oh sorpresa!-un gran número de niños refugiados. En Honolulu el presidente Jhonson fue recibido por bailarinas de hula-hula. En las naciones Unidas, el secretario general U. Thant intercedía con Arthur Goldberg, el representante estadounidense por el cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Ni hablar de parar la guerra. Mientras tanto estos comunistas iban a derramar 96 lágrimas (96 Teears) que sonaba en las estaciones de radio con éxito arrollador”, daba por sentado el mandatario estadounidense.
Como en casi todas sus obras el autor tiene un displicente juego de palabras y, en Corazones en Atlántida, la parte dedicada a la vida de un universitario en la década de los 60´ no podía dejar de parecerse al movimiento que entonces se escuchaba a diario en las emisiones de las estaciones de radio:
“En Greenwich Village, la policía disolvió una manifestación por la paz. Los manifestantes carecían de permiso”, afirmaron fuentes policiales. “En San Francisco las fuerzas antidisturbios dispararon mediante el uso de gases lacrimógenos a los participantes de una concentración contra la guerra que exhibían cráneos de plástico. En otras ciudades de los Estados Unidos se reprimió a los manifestantes que llevaban su huella de gorrión dibujada en la espalda. Los carteles en los que se anunciaban mítines antibelicistas fueron arrancados por la policía amparada en una ley que prohibía esa clase de consignas. La empresa de productos químicos Coleman, al igual que Dow fabricaba napalm. Coleman también fabricaba agente naranja – un herbicida en extremo tóxico usado para destruir las cosechas en Vietnam del Norte – botulina y ántrax, aunque nadie se enteró de eso hasta que la empresa cerró en 1980”.
En Bolivia, los medios advertían que el representante de la Gulf Oil Company, George Hall, llegó a La Paz para una serie de negociaciones con el gobierno revolucionario de Ovando, pero apenas fue recibido por personal subalterno. El Ministro de Petróleo, socialista, no permitió que Hall y sus acompañantes ingresarán a sus oficinas, aludiendo que la lucha que está librando el pueblo de Bolivia no tiene retorno. “La oferta de dividir los ingresos por la explotación petrolera que ofrece el gobierno de los Estados Unidos son sumas pírricas. No permitiremos semejante ofensa”, decía la autoridad en una conferencia de prensa seguida de manifestaciones de trabajadores y estudiantes.
Life en español tenía el propósito de brillar los ojos encantados de una generación de lectores para los que el comunismo, debía quedar claro, era una mala palabra. El bien y el mal, la prosperidad y la pobreza imponiendo incluso el sitio que había que ocupar. La revista tenía la composición verbal precisa para desencadenar emociones.
“Los campos y bosques que rodean el castillo de Zidlochovice, en Checoslovaquia, encierran las más ricas concentraciones de caza del mundo y han sido centro de atracción de los cazadores desde hace siglos. En su tiempo albergue de caza de los Habsburgo, el castillo estaba reservado últimamente a los funcionarios comunistas. Pero los rojos tratan ahora de atraer a los turistas occidentales y, hace poco, se alojó durante dos días en Zidlochovice, la primera partida de cazadores de Europa Occidental, ocho entre nobles y hombres de negocios”.
La sorna al comunismo era el boceto inconfundible de Life. La buena fe de la revista puede haber sido en ese sentido tan diabólica como la más agraviante manipulación de sus propietarios. Bastante clara en la medida que muchos de sus redactores y la gran mayoría de sus lectores creían lo que leían (sin importar el nido de hormigas que construía la red social tejiendo el enmarañado cuerpo de Cristo). Bastaba una ojeada para adivinar el verdadero rostro que se escondían detrás de sus contenidos.
En una de las ediciones de Life, de marzo de 1968, que Maldox la conserva a perpetuidad pese a los años, soldados norvietnamitas ilustraban la portada de guerra. Atrás, en contratapa asomaba la verdadera cara de la revista con sus anuncios publicitarios destellantes. En otra de ese mismo periodo Ho Chi Min es la tapa y los cigarrillos Chesterfield en la contratapa. Creo que hasta ahí nadie se hacía grandes problemas, Maldox pensaba así y la disfrutaba. Sus mensajes para la corta edad que tenía no escondían los intereses del imperialismo cultural que entretenía sus largas tardes de lectura.
El señor Williams, era un hombre sumamente práctico, aunque probablemente algo ingenuo a la vez. Tenía una enorme biblioteca con colecciones voluminosas de obras universales en varios tomos. Quizá por su afición al papel y a la lectura fue atrapado por los cartones de suscripción que llegaban incrustados entre las hojas de la revista para los lectores de América. Ofertas imperdibles, descuentos inusuales, cientos de millones de lectores en el mundo.
La entrevista a Julio Cortázar
Ya entonces muchos intelectuales latinoamericanos comenzaron a reaccionar contra la supremacía y la penetración cultural de Life. Julio Cortázar, radicado en Paris, después de su eclíptico Rayuela respondió un cuestionario de la revista exigiendo a la dirección que aceptaba hacerlo fijando sus condiciones de que respetaran sus repuestas sin cambios (“ni una sola coma”). Esa celebre entrevista fue publicada en abril de 1969.
“La moral y la práctica quieren que un escritor exprese habitualmente sus ideas en publicaciones que pertenecen a su propio campo ideológico e incluso intelectual; no es esto lo que ocurre aquí y tanto Life como yo lo sabemos y lo aceptamos. Desde nuestro primer contacto quedó entendido que mi consentimiento (a una entrevista) no solamente no significaba una ´colaboración´ para Life, sino que representaba precisamente lo contrario: una incursión en territorio adversario”.
Hecha la aclaración Cortázar puso en claro que entre él y la revista no sólo habían diferencias, sino abismos: “Mi idea de socialismo no se diluye en un tibio humanismo teñido de tolerancia; si los hombres valen para mí más que los sistemas, entiendo que el sistema socialista es el único que pude llegar alguna vez a proyectar al hombre hacia su auténtico destino; parafraseando el famoso verso de Mallarmé sobre Poe (me regocija el horror de los literatos puros que lean esto) creo que el socialismo, y no la vaga eternidad anunciada por el poeta y las iglesias, transformará al hombre en el hombre mismo. Cuando se me reprocha mi falta de militancia política respecto a la Argentina, por ejemplo, lo único que podría contestar es, primero, que no soy un militante político y, segundo que mi compromiso intelectual rebasa nacionalidades y patriotismos para servir a la causa latinoamericana, allí donde pueda ser más útil. Desde Europa donde vivo, sé de sobra que es preferible trabajar en pro de la Revolución Cubana que dedicarme a críticas al régimen de Onganía o de sus equivalentes en el Cono Sur, y que mi mejor contribución al futuro de la Argentina está en hacer todo lo que pueda para ampliar el ámbito continental de la Revolución Cubana. Lo he dicho muchas veces, pero habría que repetirlo: el patriotismo me causa horror en la medida en que pretende someter a los individuos a una fatalidad casi astrológica de ascendencia y de nacimiento. Yo les preguntó a esos patriotas: ¿Por qué no se quedó en la Argentina el Che Guevara? ¿Por qué no se quedó en Francia Regis Debray? ¿Qué diablos tenía que hacer fuera de su país? Pienso con algo que se parece al asco en los que le reprochan a Vargas Llosa que viva en Europa o que se indignan porque yo asisto a un congreso cultural en La Habana en vez de ir a dar conferencias a Buenos Aires”.
Life: ¿Qué diferencia encuentra entre la intervención de los soviéticos a Checoslovaquia y la de los norteamericanos en República Dominicana y en Vietnam?
Julio Cortázar: Alguna vez alguno de sus reporteros vio niños quemados con napalm en las calles de Praga.
P: ¿En base a qué ha desarrollado su sentimiento antiyanqui?
R: Si cualquier sistema imperialista me es odioso, el neocolonialismo norteamericano disfrazado de ayuda al Tercer Mundo, alianza para el progreso, decenio para el desarrollo y otras boinas verdes de esa calaña me son todavía más odiosas porque miente en cada etapa, finge la democracia que niega cotidianamente a sus ciudadanos negros, gasta millones en una política cultural y artística destinada a fabricar una imagen paternal y generosa en la imaginación de las masas desposeídas e ingenuas.
P: ¿No es menos egoísta la ayuda de los EEUU a Latinoamérica de lo que parece?
R: Me veo presionado a recordar cifras. En la última conferencia de la UNCTAD, celebrada en Nueva Delhi a comienzos de 1968, un informe oficial (no hablo de comunicados de delegaciones adversarias) indicó textualmente: ´en el año 1959, los EEUU obtuvieron en América Latina 775 millones de dólares de beneficios por concepto de inversiones privadas, de los cuales reinvirtieron 200 y guardaron 575´. Estas son las cosas que prefieren ignorar los intelectuales latinoamericanos que se pasean por EEUU en plan de confraternidad cultural y otras comedias. Yo me niego a ignorarlo y eso define mi actitud como escritor latinoamericano. Pero también –listen american- me enorgullece que mis libros y los de mis colegas se traduzcan en EEUU, donde sé que tenemos lectores y amigos, y jamás me negaré a un contacto con los auténticos valores del país de Lincoln, de Poe y Whitman; amo en los EEUU todo aquello que un día será la fuerza de su revolución, porque también habrá una revolución en EEUU cuando suene la hora del hombre y acabe la del robot de carne y hueso, cuando la voz de EEUU dentro y fuera de sus fronteras sea, simbólicamente, la voz de Bob Dylan y no la de Robert MacNamara.
P: Life en español: ¿Quisiéramos conocer el papel que desempeña la especulación metafísica en su obra?
R: Si la realidad les parece fantástica al punto que mis cuentos son para mi literalmente realistas, es obvio que lo físico tiene que parecerme metafísico, siempre que entre la visión y lo visto, entre el sujeto y el objeto, haya ese puente privilegiado que en su traslación verbal llamamos, según los casos, poesía o locura o mística. La verdad es que estos términos son sospechosos; cada día lo metafísico me parece más cercano a cosas como el gesto de acariciar un seno, jugar con un niño, luchar por un ideal; pero cuando cito esas tres instancias, lo hago dando por supuesta una máxima concentración intencional, porque entre acariciar un seno y acariciar el otro puede haber una distancia vertiginosa e incluso una oposición total. Siempre me ha parecido- y lo explicite en Rayuela- que lo metafísico está al alcance de toda mano capaz de entrar en la dimensión necesaria un poco como Alicia entra en el espejo; y si esa mano logra en una hora excepcional acariciar por fin el seno que aguardaba tan próximo y tan secreto a la vez, ¿podemos seguir hablando de metafísica? ¿No habremos inventado la metafísica por mera pobreza, porque como en la fábula decretábamos que las uvas estaban verdes? No lo estaban para Platón, y esa es una metafísica de la nostalgia que pocos entendieron más allá de lo teórico; tampoco lo estaban para Rimbaud, y esa es ya la ardiente metafísica del verbo en plena tierra, y tampoco para el Che Guevara, y esa es la metafísica en el preciso instante en que Aquiles sabe que jamás alcanzará a la tortuga si se queda en la nostalgia o en el verbo, pero que sí la alcanzará corriendo tras ella y demostrándole que el hombre vive aquí abajo y que esa es su verdadera metafísica si es capaz de adueñarse de la realidad y aniquilar los fantasmas inventados por una historia alienante. Creo que Marx acabó con las metafísicas compensatorias en el plano mental y mostró el camino para liquidarlas en el plano de la praxis, personalmente no necesito ya de esas metafísicas, creo como Sartre que la existencia precede la esencia en la medida en que la existencia es como Aquiles y la esencia como la tortuga, es decir, que la auténtica existencia es correr para alcanzar la meta y que esa meta está aquí, no en el mundo de las ideas platónicas o en los diversos y vistosos paraísos de las iglesias.
P: Life en español: ¿Rayuela ha influido en la novelística de los escritores latinoamericanos?
R: Escribí Rayuela porque no podía bailarla, escupirla, clamarla, protestarla como sección espiritual o física a través de un inconcebible medio de comunicación, su influencia se ejercía en un territorio solo tangencialmente conectado con la literatura.
P: ¿Qué piensa del futuro de la novela?
R: Julio Cortázar: Me importa tres pitos, lo único importante es el futuro del hombre, con novelas, televisores o inconcebibles tiras cómicas o perfumes significantes o significativos, sin contar que, a lo mejor, uno de esos días, llegan los marcianos con sus múltiples patitas y nos enseñan formas de expresión frente a las cuales El Quijote parecerá un pterodáctilo resfriado. Por mi parte, me reservo la ulcera de estómago para cuando camino por los suburbios de Calcuta, cuando leo un discurso de Adolf von Thaden o de Castelo Branco, cuando descubro con Sastre que un niño muerto en Vietnam cuanta más que ´La Náusea´.
Fue una parte de esa entrevista, una especie de suculento pez en el agua representado igualmente por el realismo mágico de García Márquez o el surrealismo de Salvador Dalí. Fueron las impresiones de una época movida y cambiante que no estaba tan lejana de los westers de Clint Eastwood, las composiciones de Ennio Moriconne, el Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima y más propiamente en la versión narco de Scare Face de Hollywood.
El cambio generacional mezclaba conceptos y percepciones con El Nuevo Mundo de Huxley, La Peste de Camus, Blow Up de Antonioni; El Lobo Estepario de Hesse; Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas que monitoreó los extremos de un semblante indio incapaz de conseguir aptitud al desarrollo porque su condición de navegante eterno entre las aguas de la ignorancia no se le permitían. Fue la extrapolación entre el sonambulismo errático de la narración documentada de la revolución nacionalista del 52´, el pugilato de nuevos conceptos evitando roces con Reynaga que resultó proclamado en las carteleras del indigenismo que tanto en cuanto, el daño ya estaba consumado.
El tiempo había transcurrido irremediablemente. Seguía un recuento de tareas de distracción incluido el consumo de drogas y esas cosas que decían que abrían la mente. Dejarse crecer el pelo, usar jeans descoloridos y rotos, botas Frye, subirse a una Harley Davidson; Woodstock, no era apenas la forma material del cambio, sino la más grandilocuente señal de que masticaba la trilogía sexo, drogas y rock n´roll.
Las drogas alucinógenas hicieron su incursión en una escena similar al tecnicolor de Hollywood. Moda, fabricantes de jets y diversidad de objetos de consumo encontraron respuesta en la libertad soñada del consumismo que llegó con el hippie.
Te puede interesar:
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Primera entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Segunda entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Tercera entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Quinta entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Sexta entrega
Las Pistas de Maldox (Guerra Fría, Drogas y Rock n´ Roll)| Séptima entrega