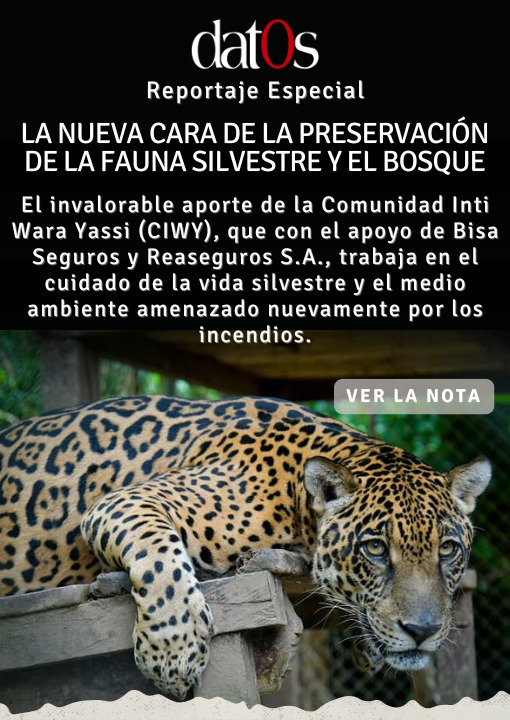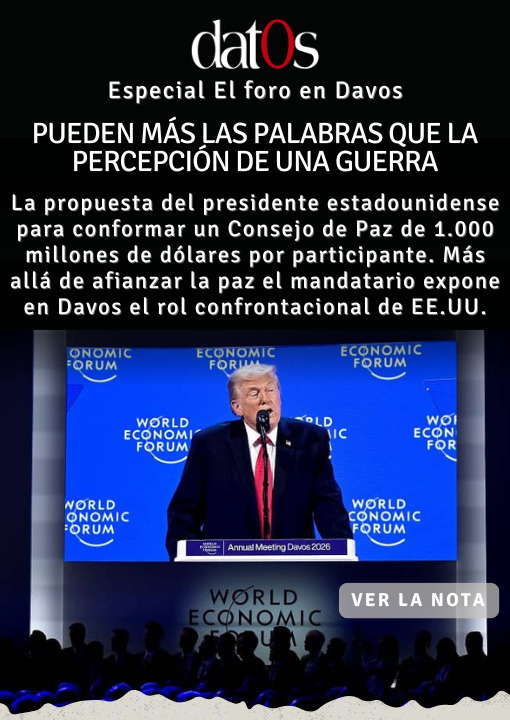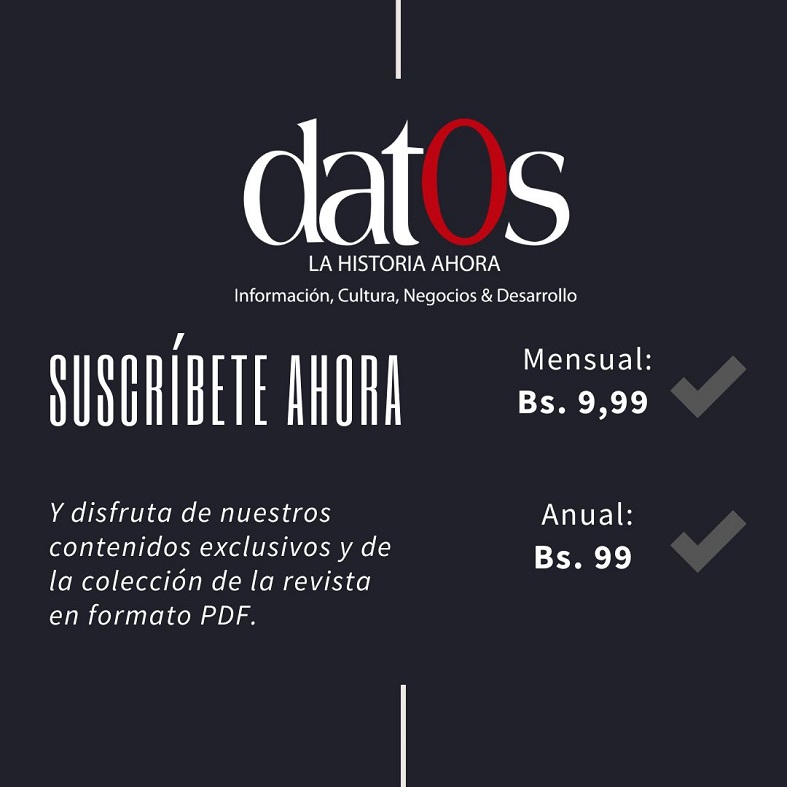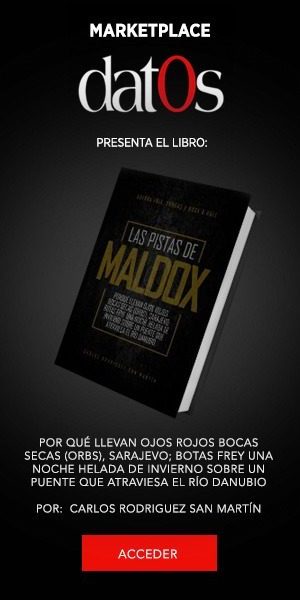El Financial Times reveló que la administración de Trump evalúa promover la adopción del dólar en Argentina y en otros países de AL.
Probablemente aún no tengamos total dimensión del nivel de injerencia que los Estados Unidos podrían tener en el rumbo de la economía y la política en AL. El caso argentino es ilustrativo de este objetivo factor clave para estabilizar el dólar, pero sobre todo para que el presidente Javier Milei gane las últimas elecciones legislativas. ¿Cuál es el objetivo real detrás de este verdadero salvataje económico sin el cual su gobierno parecía no tener futuro? ¿Cuál es la relación entre esta medida del Tesoro norteamericano y la disputa entre este país y China?
El Financial Times reveló que funcionarios de la administración de Trump evalúan una estrategia para promover la adopción del dólar como moneda oficial en Argentina y en otros países. El objetivo sería reforzar la hegemonía geopolítica norteamericana frente al avance de China. En ese escenario, Argentina aparece mencionada como uno de los “candidatos principales” para avanzar hacia la dolarización. ¿Qué implicaría esto? ¿Cómo procesó la sociedad argentina la amenaza de Trump de que se retiraría si Milei perdía las elecciones? ¿Cómo lo que antes nos resultaba inaceptable, se nos vuelve cada vez más una opción atendible?
La dependencia de Argentina a los vaivenes y decisiones de la administración Trump y de los intereses norteamericanos es cada vez mayor. El caso daría pie a una “puertorriquización” de AL. Obviamente es una metáfora y no es la única alternativa de un acuerdo con Estados Unidos, están los ejemplos virtuosos de Japón o Alemania, pero vale primero cómo es el régimen de Puerto Rico y cuál es el resultado concreto para los puertorriqueños.
Puerto Rico vive en una paradoja histórica: es parte de Estados Unidos, pero no lo es del todo. Desde 1898, cuando pasó de ser colonia española a territorio estadounidense tras la guerra hispano-estadounidense, su estatus político quedó suspendido en una ambigüedad que se prolonga hasta hoy.
Oficialmente, Puerto Rico es un “Estado Libre Asociado”, una fórmula que suena a soberanía compartida pero que en los hechos disfraza una dependencia casi total. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pueden portar pasaporte estadounidense y servir en el ejército, pero no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales ni a tener representación con voto en el Congreso. Pagan impuestos locales, pero están sujetos a decisiones fiscales y políticas que se toman en Washington, a miles de kilómetros y sin su participación efectiva.
La economía de la isla refleja esa dependencia estructural: su modelo está diseñado para servir a intereses continentales más que a los propios. Las exenciones impositivas que durante décadas atrajeron a las farmacéuticas y manufactureras fueron eliminadas a comienzos de los 2000, provocando un colapso productivo del que nunca se recuperó. Desde entonces, Puerto Rico vive una recesión crónica, marcada por la emigración masiva hacia Estados Unidos y una deuda pública impagable que lo llevó en 2016 a la creación de una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso norteamericano. Esa Junta, sin legitimidad democrática, tiene poder de veto sobre el presupuesto y las políticas económicas locales.
La relación colonial se percibe incluso en los desastres naturales: tras el huracán María en 2017, la lentitud y mezquindad de la ayuda federal evidenciaron el lugar subordinado que ocupa la isla en la jerarquía estadounidense. Puerto Rico sigue siendo un territorio sin voz plena, atrapado entre la ilusión de la ciudadanía norteamericana y la impotencia política de la dependencia. No es libre, pero tampoco ajeno; es un país que pertenece a otro país, y que en su indefinición perpetua refleja el rostro más moderno –y más silencioso- del colonialismo.
Sin embargo, en momentos en los que Estados Unidos percibe que la subordinación de Puerto Rico a sus intereses se vuelve una carga presupuestaria y económica, también puede generar una suerte de independencia forzada. Un informe televisivo de hace seis meses sobre las discusiones en la administración Trump sobre la independencia puertorriqueña explica que la independencia de Puerto Rico está siendo discutida en Washington. Según documentos obtenidos por The Daily Mail, existe un borrador de una orden ejecutiva que llevaría la firma del mandatario norteamericano y establecería la creación de un administrador que lideraría la transición. Se cree que la decisión implicaría un ahorro de 617.800 millones de dólares para EEUU.
Pero, volviendo a nula Argentina y al resto de países de AL, hay un proceso previo a este alineamiento geopolítico y ahora, dependencia financiera de los Estados Unidos. Lo podríamos llamar, la “puertorriquización” cultural. En las últimas dos décadas, la cultura estadounidense avanzó en la Argentina con una sutileza tan persistente que, cuando se la advierte, ya es demasiado tarde para resistirla. Lo norteamericano se volvió paisaje: las palabras, las costumbres, las formas de consumo y hasta los modos de sentir.
Halloween, que durante los noventa apenas aparecía en alguna película doblada en el cable, hoy se celebra en las calles y las plazas de nuestras ciudades; los viejos, los jóvenes y los chicos salen disfrazados a pedir dulces por los pasillos de los edificios, y los adultos, que crecieron viendo “Friends” o “Sex and the City”, se pintan la cara para una fiesta temática. El Día de Acción de Gracias no llegó todavía, pero el Black Friday y el Cyber Monday ya son fechas festivas en varios países de AL, asumidas por cadenas locales y hasta por organismos públicos que replican las lógicas del consumo norteamericano con una obediencia sin ironía.
El avance del inglés fue el otro frente de conquista. Lo que antes se limitaba al mundo corporativo o publicitario hoy se filtra en la vida cotidiana con naturalidad: los latoinoamericanos ya no suben fotos, hacen posts; las tiendas son stores, los remates sales. No es una cuestión lingüística sino simbólica: hablar en inglés implica ubicarse dentro de una jerarquía global donde el centro está allá y nosotros somos apenas los imitadores periféricos. Lo yanqui dejó de ser un exotismo y pasó a ser una referencia moral, estética y económica.