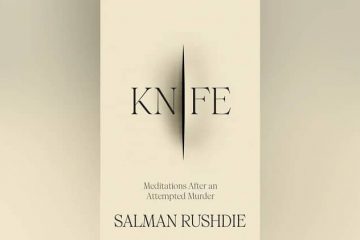En cierto momento de la saga original de Dune, que se prolonga durante miles de años a lo largo de seis novelas, la acción se traslada a un palacio descrito como «la estructura artificial más grande construida en toda la historia de la humanidad». Se nos dice que aquel edificio tiene varios kilómetros de altura y que su amplitud es tal que las diez ciudades más grandes del imperio cabrían juntas bajo su techo —un imperio, dese cuenta, que abarca todo el universo conocido; imagine el tamaño que deben tener esas diez ciudades—. Solo los cortesanos de aquel palacio, cuenta Frank Herbert, suman treinta y cinco millones de almas. Eso es toda la población de Polonia o la de Marruecos alojada en un único edificio.
¿Me sigue? Hay escritores con tendencia a la grandiosidad, los hay maximalistas convencidos y luego está Frank Herbert.
Te puede interesar: Dune, de Frank Herbert: la mejor obra de ficción de todos los tiempos
Cuando vaya al cine a ver la adaptación de Dune que se acaba de estrenar —y nuestro primer consejo es ese: que vaya a verla al cine— le dará la impresión a usted de que todo en esa película tiene un tamaño descomunal, empezando por las naves espaciales y acabando por los famosos gusanos de arena de Arrakis. Quizá le tiente pensar que Denis Villeneuve, su director, está exagerando con la escala y que quiere comprarle a usted con tanta grandeza. Eso mismo dicen ya algunas de las reseñas más críticas con la película: que peca de enormidad, que de tan grande como es, resulta abrumadora. No les queremos quitar la razón: es verdaderamente gigantesca, es una cosa que quita el sentido de lo grande que es. Pero es que Dune es grande y si no es grande, no es Dune.
Le pongo en antecedentes. Un universo, el mismo que habitamos usted y yo, solo que dentro de veinte mil años y pico. Un emperador y una serie de casas nobles en un escenario geopolítico —la palabra correcta sería cosmopolítico, disculpe usted que nos pongamos estupendos— que recuerda decididamente al régimen feudal. La historia de Dune arranca cuando el emperador ordena a la dinastía Harkonnen retirarse del planeta Arrakis, también conocido como Dune, y concede ese feudo a la casa Atreides. Se diría que es un giro afortunado para los segundos: el planeta-desierto de Arrakis es un entorno hostil para la vida que quedó a medio terraformar en el pasado, pero es el único donde se produce algo llamado melange o especia, la sustancia más valiosa del universo, indispensable para acometer los viajes interestelares. Sin embargo, pronto se hace evidente que la regalía del emperador lo es solamente en apariencia. En realidad, la operación ha sido orquestada para provocar la caída en desgracia del duque Leto Atreides y de su único hijo y heredero, Paul Atreides.
Visto así, Dune no parece ser gran cosa. Una historia más, la enésima, sobre guerras entre aristócratas, herederos desposeídos y usurpadores derrocados. Cambie un poco los apellidos, póngale unos cuantos caballos y esto es Juego de tronos o la leyenda de Robin Hood. Pero es que Dune no se puede ver así. Lo que confiere a Dune su valor, lo que la convierte en una obra maestra de la literatura y no meramente del género de la ciencia ficción, es su cualidad de tratado político, histórico y antropológico, por más que esté escrito con el lenguaje de la ficción. Desde el punto de vista taxonómico, Dune tiene más que ver con Utopía de Tomás Moro o La nueva Atlántida de Bacon que con una epopeya clásica; y desde el punto de vista literario, Dune solo se puede comparar con una entre las grandes sagas de ciencia ficción: con la Fundación de Asimov. En Dune, al igual que en Fundación, los giros de la historia no tienen lugar por azar, sino que son el resultado de la inevitabilidad. Y eso es porque en Dune, al igual que en Fundación, el verdadero tema central es lo atemporal, lo inamovible y lo eterno. Todo aquello, bueno y malo, espiritual y primario, que nos es tan consustancial a los seres humanos como para poder dar por sentado que lo seguiremos haciendo dentro de veinte mil años. Si quiere usted la lista completa de nuestras miserias transhistóricas tendrá que leer el libro; yo me veo incapaz ponerlo en pocas palabras, como tendría que hacerlo aquí. Deme usted tres horas, una pizarra con rotuladores borra-magic de varios colores y tres botellines de agua y a lo mejor empezaríamos a rascar la superficie.
Sobre la película de Villeneuve que acaba de estrenarse en cines esto es lo peor que alcanzamos a decir: que no es perfecta. Villeneuve ha partido Dune en dos, le ha dedicado dos horas y media de reloj solo a la primera mitad del libro y, aun así, se aprecia un tono un tanto atropellado en algún tramo de su película. Las cosas son demasiadas y ocurren demasiado rápido. Si se lo quiere reprochar, está usted en su derecho: constituye un atentado en toda regla contra las leyes formales de la sintaxis cinematográfica. Nosotros no vamos a hacerlo. Era eso o cascarse cinco horas de película, una violación incluso peor de los convencionalismos del cine. Además, la cinta supera con brillantez el verdadero reto al que se enfrentaba: trasladar a la pantalla las alegorías históricas de la novela y respetar su cualidad embrollada, que es precisamente lo que convierte a Dune en una fábula metahistórica. Sobre todo, la de Arrakis como el Oriente Medio de la actualidad, el del petróleo; simultáneamente, el Oriente Medio medieval, el de las guerras santas; y, simultáneamente, el Oriente Medio de la Antigüedad, el que producía profetas y mesías.
Villeneuve no ha podado Dune ni lo ha simplificado para facilitar su manejo; no ha desenmarañado las ideas para que el espectador de cine —mucho más quejica y llorón que el lector de libros; no se ofenda usted o me estará dando la razón— pueda digerirlas como si fueran un potito. En otras palabras: que Villeneuve no le toma a usted por tonto. Y es perfectamente consciente de que tiene en las manos una garrafa con nitroglicerina. Un paso en falso, una comparación burda y mal traída con Jesucristo o con la invasión de Afganistán y, bum, a tomar todo por el saco. Dune, la historia, es como Dune, el planeta: traicionero, peligroso y jodidísimo. Que se lo digan a David Lynch.
No piense en la Dune de Villeneuve como la obra de un autor; piense en la ejecución del más esforzado intérprete, aquel que trata la partitura con reverencia y lo pone todo de su parte para hacer que suene exactamente como indicó el autor. Por lo general, una buena adaptación no es la que traslada el libro a la pantalla con más literalidad, sino la que se propone ser una película mejor, pero Dune, cosa rarísima, es las dos cosas a la vez: un peliculón y una adaptación muy fiel del texto literario. Le dejo una apreciación personal: solo dos veces en mi vida me ha ocurrido que vea una adaptación y que todo o casi todo tenga el aspecto que imaginé al leer el libro. La primera fue con El Señor de los Anillos. La segunda, con Dune.
Tenga en cuenta, eso sí, que esto es solo una primera parte y que la película carece de un final. Por más que la campaña de promoción repita con machaconería que esta película se llama «Dune», eso no es verdad. Se llama «Dune: primera parte» y después de ella vendrá la segunda, que solo empezará a rodarse, dicen, si esta primera entrega no se marca un blufaco antológico en taquilla. También hay una serie de televisión en marcha, La Hermandad, de la que no sabemos mucho todavía, solo que sería una precuela centrada en el mundo de la Bene Gesserit y que podría adaptar uno de los volúmenes escritos por el hijo de Frank Herbert, Brian Herbert, y Kevin J. Anderson. Mucha leña en el fuego, mucha carne en el asador, mucha fe en que las salas de cine volverán a estar abarrotadas dentro de poco y en que pronto será 2019 de nuevo. Aquí somos pesimistas con eso. En circunstancias normales, Dune arrasaría en taquilla, pero las circunstancias son de todo menos normales. Ojalá nos equivoquemos. Si alguna película mereció alguna vez no quedarse a medias, esa es la Dune de Villeneuve. El tiempo dirá.